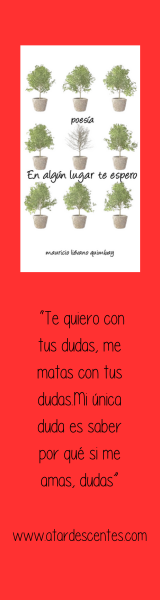Esta semana Celia Cruz hubiera cumplido cien años. Cien. Un siglo entero desde que nació en La Habana esa niña que iba a convertirse en la voz más potente de la música latina, la que haría del «¡Azúcar!» un grito universal que todavía resuena en bodas, bares y revoluciones domésticas de todo el planeta.
Pero la cosa es que Celia no cumplió años ayer. Murió en 2003, a los 77, y sin embargo su ausencia pesa menos que su presencia. Las cifras lo dicen todo y nada a la vez: tres mil millones de reproducciones en streaming, treinta millones de discos vendidos, veintitrés álbumes de oro. Números que parecen inventados pero que apenas rozan la superficie de lo que esta mujer significó y sigue significando.
La historia oficial dice que Celia Caridad Cruz Alfonso nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana. Que sus padres querían otra cosa para ella, algo más seguro, más convencional. Pero Celia tenía esa terquedad que caracteriza a los grandes: se metió a estudiar canto, se pegó a las radios, ganó concursos. Empezó desde abajo, como todos, participando en programas de aficionados y trabajando en estaciones locales donde la pagaban poco o nada.
En 1950 llegó el momento que le cambiaría la vida: la Sonora Matancera la escogió para ser su cantante principal. Y aquí hay que hacer una pausa porque el cuento no fue color de rosa. El público no la quería. La resistían. Algo en ella no les cuadraba—quizás su voz potente, quizás su presencia, quizás simplemente el machismo de siempre. Pero Celia no se movió. Se plantó ahí, con esa voz que sonaba a todo lo que Cuba era y podía ser, y el público terminó rindiéndose. En 1957 ya tenía su primer disco de oro con «Burundanga». La Guarachera de Cuba estaba oficialmente coronada.
Con la Sonora Matancera vino todo: las giras por el Caribe, los discos que se vendían como pan caliente, las presentaciones en teatros llenos hasta el tope. Fue la época dorada del cabaret cubano, de la radio, de esa efervescencia cultural que convirtió a La Habana en un centro musical sin igual. Celia estaba en el medio de todo eso, brillando más que nadie.
Y entonces, en 1960, todo cambió. Celia dejó Cuba y se llevó consigo a Pedro Knight, el trompetista de la Sonora con quien se casaría en 1962 y que se convertiría en su compañero de vida y manager hasta el final. Lo que vino después fue una reinvención absoluta.
Porque Celia no se conformó con vivir de la nostalgia. Dejó atrás la guaracha, el son, el bolero que la habían hecho famosa, y se metió de lleno en esa cosa nueva que estaba naciendo en Nueva York: la salsa. Se juntó con Tito Puente, se subió al tren de Fania Records, se volvió la voz principal de la Fania All Stars. Y en 1974, en ese concierto legendario en África, cuando cantó «Quimbara», quedó claro que Celia ya no era solo una estrella caribeña. Era un fenómeno global.
La transformación fue brutal. De «La Guarachera de Cuba» pasó a ser «La Reina de la Salsa», y ese título no se lo regaló nadie. Se lo ganó disco tras disco, presentación tras presentación. Su discografía es monumental: 37 álbumes de estudio, 79 lanzamientos si contamos las compilaciones. Guinness la reconoció como la artista con la carrera más larga en la salsa. Cincuenta años sin parar, sin bajar el ritmo, sin perder la fuerza.
Su repertorio es un mapa emocional completo. «Quimbara» es pura energía bruta, salsa dura sin concesiones, el tema que la consagró en Fania. «La vida es un carnaval» se volvió el himno de todo el que alguna vez tuvo que sonreír cuando lo que quería era llorar—su mantra personal convertido en sabiduría popular. «La negra tiene tumbao» es celebración pura de la negritud, con esos ritmos urbanos que la mantuvieron relevante hasta en plena era del reguetón. «Bemba colorá», «Usted abusó»—canciones que hablaban de poder, de género, de esas dinámicas que nadie más se atrevía a tocar con tanta frontalidad.
Y está ese grito, ese «¡Azúcar!» que nunca fue solo una muletilla escénica sino una filosofía completa: convertir cualquier cosa en sabor, en alegría, en fiesta. Era su marca registrada, lo que la gente esperaba escuchar en cada concierto, pero también era una forma de ver el mundo.
Los premios llegaron por montones. Tres Grammys, cuatro Latin Grammys, 121 galardones en total si alguien se puso a contar. En 1994, Bill Clinton le dio el premio del National Endowment for the Arts. Ese mismo año se convirtió en la primera artista del Billboard Latin Music Hall of Fame. En 2016, ya muerta hacía más de una década, le dieron el Grammy a la Trayectoria. Porque Celia era de esas figuras que no caben en una sola vida.
Pero más allá de las cifras y los premios, lo que Celia hizo fue otra cosa. Estar presente. Ser imposible de ignorar. Sus pelucas imposibles, sus vestidos de lentejuelas que parecían armaduras de luz, ese maquillaje que desafiaba cualquier noción de lo «apropiado». Celia era puro exceso, pura afirmación. En una industria dominada por hombres, en géneros que eran territorio casi exclusivamente masculino—el son, la guaracha, la rumba, la salsa—, ella se plantó con tacones altísimos y dijo: aquí estoy, mírenme. Y la miraron. Todavía la miran.
Su estética era política sin necesidad de discursos. Esas pelucas coloridas, esas pestañas dramáticas, ese estilo que algunos criticaban por «exagerado» era en realidad un acto de autoafirmación absoluta. Celia celebraba sus raíces africanas en un momento en que muchos trataban de esconderlas. Se pintaba, se vestía, se mostraba exactamente como quería, y con eso abrió camino para que otras pudieran hacer lo mismo.
La comunidad queer la adoptó como propia, la convirtió en icono drag, la replica en escenarios de todo el mundo. Las feministas afrocaribeñas ven en ella un ejemplo temprano de lo que ahora llamamos afrofeminismo: esa intersección entre raza, género y clase que ella navegó sin manual, solo con instinto y coraje. Celia era Celia antes de que existieran las categorías para describirla.
Cien años después, la Reina de la Salsa sigue ahí. En las listas de reproducción de Spotify, en las fiestas de quinceañeras, en los bares de salsa de Tokio y Estocolmo. Su voz atraviesa generaciones porque supo hacer algo que muy pocos logran: ser absolutamente específica y completamente universal al mismo tiempo. Cantar desde su identidad más profunda y, justo por eso, tocar fibras en cualquier persona de cualquier lugar.
La carrera de Celia Cruz fue un acto sostenido de resistencia creativa, de reinvención constante, de presencia absoluta. No se conformó con ser una estrella cubana, ni con ser la voz de la Sonora Matancera, ni con ser la reina de Fania. Siguió mutando, siguió creciendo, siguió siendo relevante hasta sus últimos días. Y después de muerta, más todavía.
Ese «¡Azúcar!» que gritaba en cada concierto sigue flotando en el aire, dulce y rebelde, recordándonos que la música, cuando es verdadera, no se disuelve nunca.