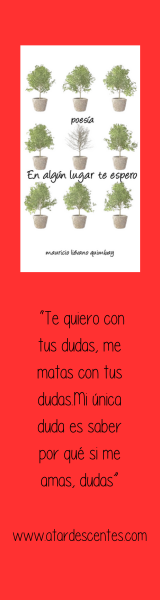Hay algo profundamente conmovedor en ver a miles de personas caminando al unísono por las calles de una ciudad. Sus pasos resuenan como un tambor colectivo, sus voces se alzan como un coro improvisado, sus carteles ondean como banderas de esperanza. Las marchas sociales son, quizás, la manifestación más pura de la democracia: el momento en que la ciudadanía deja los espacios privados y sale a ocupar lo público para decir, simplemente, «aquí estamos».
Pero las marchas no nacieron ayer. Son tan antiguas como la injusticia misma, aunque su forma moderna tenga raíces más recientes. Si uno se remonta en el tiempo, encuentra ecos de protesta colectiva en los levantamientos de esclavos de la Roma antigua o en las rebeliones campesinas medievales. Sin embargo, la marcha como la conocemos hoy —organizada, masiva, pacífica en su mayoría— es hija de la Ilustración y de la Revolución Industrial.
Fue en las ciudades del siglo XVIII donde comenzó a gestarse esta nueva forma de expresión. La urbanización concentró a las masas, la alfabetización las educó, y la industrialización les dio motivos comunes de queja. En Inglaterra, alrededor de 1760, ya se veían multitudes marchando bajo el lema «No liberty, no King» en apoyo a figuras políticas controvertidas como John Wilkes. Era el balbuceo de lo que décadas después el sociólogo alemán Lorenz von Stein definiría, en 1848, como «movimientos sociales».
Pero fue en el siglo XX cuando las marchas alcanzaron su mayoría de edad. Ahí están, como hitos luminosos en la historia de la humanidad, episodios que cambiaron el curso de las cosas: la Marcha de la Sal de Gandhi en 1930, donde miles de indios siguieron al Mahatma en una caminata de 24 días contra el impuesto colonial británico; la Marcha sobre Washington de 1963, donde Martin Luther King Jr. pronunció su inmortal «I Have a Dream» frente a 250,000 personas; las marchas de Selma a Montgomery en 1965, que abrieron el camino a la Ley del Derecho al Voto en Estados Unidos.
Cada una de estas marchas tenía algo en común: la capacidad de transformar el dolor individual en poder colectivo. Porque marchar es, ante todo, un acto de fe. Fe en que caminar juntos puede cambiar algo, en que la simple presencia física en el espacio público tiene un valor político, en que los gobernantes, al final del día, no pueden ignorar a miles de ciudadanos ocupando sus calles.
Las razones para marchar son tan variadas como las causas que mueven a los seres humanos. Están quienes marchan para visibilizar lo invisible, para poner bajo los reflectores problemas que las élites prefieren mantener en la sombra. Otros lo hacen para presionar políticamente, para demostrar que detrás de una causa hay números, hay votos, hay una fuerza electoral que no se puede desestimar. También están quienes marchan buscando solidaridad, ese calor humano que solo se encuentra cuando uno descubre que no está solo en sus convicciones. Y están, por supuesto, quienes marchan para denunciar, para señalar con el dedo acusador los abusos del poder.
En el siglo XXI, las marchas han encontrado nuevos aires. Las redes sociales las han potenciado y las han vuelto más espontáneas, más virales. Ahí están las Marchas por el Clima de los jóvenes inspirados por Greta Thunberg, las marchas feministas del 8 de marzo que cada año congregan a millones de mujeres en todo el mundo, las protestas contra la violencia racial que recorrieron Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.
Pero también han enfrentado nuevos desafíos. En un mundo cada vez más polarizado, las marchas a veces se ven atrapadas entre la esperanza y la frustración, entre la necesidad de expresarse y el riesgo de que esa expresión sea malinterpretada o instrumentalizada. Los gobiernos han aprendido a lidiar con ellas de maneras más sofisticadas: ya no siempre las reprimen, a veces simplemente las ignoran, esperando a que el fervor se apague con el paso de los días.
La Pertinencia en la cotidianidad
Aquí es donde la pregunta duele un poco más: ¿sirve de algo marchar cuando en la vida cotidiana no cambiamos? Es la paradoja del activismo de sofá, la incoherencia entre la pancarta y la acción personal. Si marchamos contra la corrupción, pero luego toleramos pequeñas faltas en nuestro entorno. Si clamamos por el medio ambiente, pero no reciclamos una botella, si exigimos equidad, pero perpetuamos prejuicios en casa… ¿entonces de qué sirve?
La pertinencia de la marcha radica precisamente en ese punto. No es la varita mágica que transforma la sociedad por sí misma. Es el detonante, el recordatorio ensordecedor de que nuestros valores deben trascender el mero acto de manifestarse. La marcha es el faro que nos guía, pero el camino se construye día a día.
La marcha nos empuja a la reflexión: ¿soy coherente con lo que grito en la calle? ¿Estoy dispuesto a llevar ese ideal a mi plato, a mi consumo, a mis palabras, a mi trato con el otro? Si la marcha se queda solo en el eco de ese día, entonces sí, quizás su impacto sea efímero. Pero si es el chispazo que enciende una transformación personal y colectiva, entonces su valor es incalculable.
En un mundo ruidoso y a menudo indiferente, las marchas son una invitación a detenerse, a sentir el pulso de la calle y a recordar que la democracia no es un regalo inmutable, sino una conquista constante. Son el grito de la conciencia que nos recuerda que, a veces, para que las cosas cambien, tenemos que movernos. Y, quizás, ese movimiento, por más breve que sea, nos impulse a ser mejores, incluso cuando volvamos a la rutina.