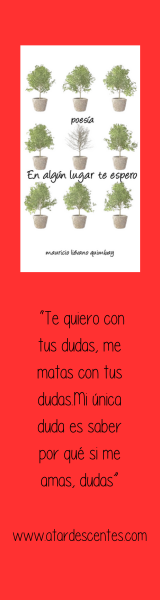Julio Cortázar llegó al mundo el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, donde su padre trabajaba en la embajada argentina. Sin embargo, su verdadero nacimiento literario ocurrió años después, cuando el niño que había crecido entre Buenos Aires y las aulas de magisterio se transformó en el joven que soñaba con revolucionar la manera de contar historias.
En 1951, dos acontecimientos marcaron su destino: la publicación de «Bestiario», su primer libro de cuentos bajo su verdadero nombre, y su partida hacia París, huyendo del gobierno peronista que lo incomodaba. En la Ciudad Luz encontró no solo su hogar definitivo como traductor de la UNESCO, sino también el escenario perfecto para que su imaginación floreciera sin límites.
Si hay una obra que define el genio cortazariano, esa es «Rayuela» (1963), la novela que se atrevió a preguntarle al lector: «¿Y si fueras tú quien decidiera cómo leer esta historia?». Con su famoso «Tablero de dirección», Cortázar propuso algo inaudito: una novela que podía leerse de forma lineal o saltando de capítulo en capítulo, como en el juego infantil que le da nombre.
Horacio Oliveira, el protagonista, busca a La Maga por las calles de París con la misma intensidad con que Cortázar buscaba nuevas formas de expresar lo inexpresable. «Rayuela» no era solo una novela; era una invitación a repensar qué significa leer, qué significa vivir, qué significa amar.
Pero si «Rayuela» fue su obra maestra novelística, los cuentos de Cortázar siguen siendo pequeños universos perfectos donde lo imposible sucede con la naturalidad de quien se prepara un café. En «Casa tomada», una pareja de hermanos debe abandonar progresivamente su hogar invadido por presencias inexplicables. En «Continuidad de los parques», un lector descubre que la novela que está leyendo se filtra peligrosamente en su realidad.
Y luego están los cronopios, esos seres tiernos y absurdos de «Historias de cronopios y de famas» (1962), que nos enseñan a llorar cuando suena el himno nacional, no por patriotismo, sino por la belleza pura de la música. Los cronopios son, quizás, el autorretrato más honesto que Cortázar dejó de sí mismo: eternos niños que ven maravillas donde otros solo ven rutina.
La prosa de Cortázar tenía el ritmo sincopado del jazz, esa música que tanto amaba y que influyó profundamente en su estilo. Como Charlie Parker en «El perseguidor», uno de sus cuentos más memorables, Cortázar improvisaba con las palabras, creaba melodías narrativas que parecían surgir del aire mismo.
Su filosofía literaria era simple y revolucionaria a la vez: la literatura debía ser un juego, pero un juego serio. Debía divertir, pero también inquietar. Debía ser fantástica, pero para revelar verdades profundas sobre la condición humana. «Lo fantástico», decía, «no es una evasión de la realidad, sino una forma de acceder a sus dimensiones más misteriosas».
A partir de la Revolución Cubana de 1959, Cortázar descubrió que su literatura también podía ser un arma de transformación social. Sin abandonar su estilo único, comenzó a incorporar la realidad política latinoamericana en obras como «Libro de Manuel» (1973), demostrando que era posible ser revolucionario tanto en la forma como en el contenido.
Cuando Cortázar murió en París el 12 de febrero de 1984, dejó tras de sí algo más que una obra literaria: dejó una nueva manera de entender la lectura como complicidad, la realidad como misterio y la literatura como puerta hacia lo imposible.
Hoy, cuarenta años después de su muerte, sus cuentos siguen siendo leídos por nuevas generaciones que descubren, con el mismo asombro de siempre, que en cualquier momento un monstruo de agua puede mirarnos desde su pecera con ojos demasiado humanos, o que podemos ser perseguidos por figuras salidas de las páginas de un libro.
Porque esa era la magia de Cortázar: convertir a cada lector en cómplice de lo extraordinario, recordarnos que la realidad es mucho más amplia y misteriosa de lo que nuestros sentidos pueden captar. En un mundo que a menudo se empeña en ser gris y predecible, Julio Cortázar sigue siendo ese cronópio eterno que nos susurra al oído: «¿Y si las cosas fueran completamente diferentes de lo que creemos?»