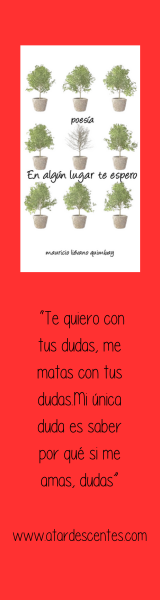Hay algo profundamente inquietante en las cifras que arroja la política de Paz Total del gobierno Petro. Mientras en Bogotá se habla de diálogos, mesas de negociación y sombrillas de paz, en los territorios la realidad es obstinadamente distinta: los grupos armados crecen, se expanden y, para colmo, se fortalecen militarmente. Es como si la paz fuera una conversación de salón que no llega nunca al barrio.
Los números son despiadados. El Clan del Golfo, esa máquina criminal que combina lo peor de la insurgencia con lo más rentable del narcotráfico, pasó de estar presente en 183 municipios en 2019 a dominar 300 en 2025. Un crecimiento del 64% que no se explica por generación espontánea, sino por una ausencia estatal tan evidente que duele. Mientras tanto, sus 7.000 a 9.000 hombres armados operan como si fueran el Estado en esos territorios. Porque al final, quien controla, gobierna.
El ELN, por su parte, no se queda atrás en esta carrera expansiva. Con 3.357 combatientes repartidos en 232 municipios—un 23% más que en 2022—ha convertido los diálogos en una pantomima cruel.¿La razón? Una desconexión brutal entre lo que se firma en Caracas y lo que pasa en Arauca, donde el ELN sigue sembrando terror.
Pero quizás lo más revelador de este desorden sea el fenómeno de las disidencias de las FARC. De controlar 124 municipios hace tres años, ahora dominan 376. Y aquí viene lo perverso: mientras más se fragmentan, más poder territorial acumulan. Es como si la división fuera una estrategia de expansión disfrazada de crisis interna.La realidad es que estas disidencias son más un entramado de feudos locales que organizaciones centralizadas. Tienen dos grandes orígenes: los frentes que nunca se desmovilizaron —empezando por el primero del Guaviare, que se apartó antes del Acuerdo Final— y los reincidentes como Iván Márquez, quien negoció en La Habana para después retomar las armas en 2019. De ahí salieron cuatro sombrillas principales que hoy operan con lógicas distintas y, en muchas regiones, se enfrentan entre sí.El Estado Mayor Central de «Iván Mordisco», que fue el primer grupo en dialogar formalmente con Petro, terminó por rompimiento definitivo. El presidente no solo suspendió las negociaciones tras un fallido cese al fuego, sino que puso una recompensa de 4.450 millones de pesos por la cabeza de Mordisco, acusándolo de integrar «la nueva junta del narcotráfico». Con eso cerró para siempre esa puerta.Del EMC se desprendió el Estado Mayor de Bloques y Frentes de «Calarcá Córdoba», que rechazó el control centralizado de Mordisco y mantiene desde mayo de 2024 la única mesa de diálogo formal que queda en pie entre las disidencias. Aunque Gloria Quiceno, la negociadora del gobierno, se reunió con Calarcá en julio para «destrabar» un proceso estancado, la cosa coquetea peligrosamente con el fracaso. Sobre todo después del asesinato de siete militares en Guaviare, atribuido a hombres de Calarcá.La Segunda Marquetalia de Iván Márquez también estalló. Cuando el grupo instaló su mesa en Caracas en junio de 2024, parecía un avance. Pero a fin de año, una carta de Márquez desautorizando las negociaciones provocó que sus estructuras más sólidas —los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico— se desgajaran para formar la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Casi como historia calcada, el gobierno abandonó a Márquez para negociar con la CNEB. El problema es que la mayoría de sus jefes son desertores del Acuerdo de 2016, y tanto la Fiscalía como la Procuraduría se resisten a darles beneficios jurídicos a quienes ya los desecharon una vez. Eso tiene congeladas las conversaciones sobre posibles beneficios penales.
Un laberinto de siglas que oculta una realidad: ninguno de estos grupos está realmente interesado en deponer las armas. Más bien parecen usar la fragmentación como estrategia para mantener espacios de negociación diferenciados mientras consolidan poder territorial.
Lo que resulta más preocupante es que esta expansión no ocurre en el vacío. Se alimenta de una economía ilícita que ha convertido al narcotráfico en el verdadero combustible de la guerra. Las exportaciones de cocaína equivalen al 3% del PIB nacional. A esto se suma la minería ilegal, que genera millones mensuales para financiar la guerra. En Tolima, por ejemplo, un solo complejo minero ilegal producía 2.300 millones de pesos al mes para las disidencias. Con esos ingresos, ¿quién necesita la paz?
El costo humanitario de esta «paz» es asfixiante. Más de 71.000 personas confinadas—un aumento del 39% respecto al año anterior. Más de 34.000 desplazados en Chocó, Cauca y Nariño. Y 979 acciones de conflicto registradas, la cifra más alta desde 2018. Los «alivios humanitarios» que prometía la Paz Total se convirtieron en su opuesto: un empeoramiento sistemático de las condiciones de vida de las comunidades rurales.
Mientras tanto, en Bogotá la política se debate entre dos extremos igualmente inútiles. Por un lado, quienes quieren derogar la Ley de Paz Total argumentando que creó «vacíos jurídicos» y facultades «ilimitadas». Por el otro, el Ministerio de Justicia radica un proyecto para el «sometimiento a la justicia» de bandas criminales, como si fuera posible separar quirúrgicamente lo político de lo criminal cuando los mismos actores se financian con coca y oro ilegal.
Esta esquizofrenia legislativa refleja una incapacidad más profunda: la imposibilidad del Estado colombiano para entender que no todos los hombres armados son iguales, pero tampoco tan diferentes como se pretende. El ELN de 2025 no es el mismo de los años setenta—hoy es tanto insurgencia como cartel. Las disidencias de las FARC nacieron con un discurso político, pero su práctica es fundamentalmente criminal. Y el Clan del Golfo, aunque se presente como heredero del paramilitarismo, opera como cualquier organización criminal transnacional.
A un año de finalizar su mandato, con homicidios, masacres y asesinatos de líderes sociales en incremento, Petro ha tenido que reconocer lo evidente ante el país: «Es obvio que no se ha logrado la paz total». Su gobierno intenta ahora salvar lo que queda del proyecto con figuras como las «zonas de unificación» en el Catatumbo y Nariño, que pretenden reducir la confrontación armada mientras avanzan las negociaciones. Pero es como poner curitas en una herida arterial.
Al final, los números no mienten. Y en este caso, cuentan una historia que el discurso oficial no quiere escuchar: que la paz no se construye solo con mesas de diálogo, sino con Estado presente, economías legales prósperas y comunidades protegidas. Mientras eso no ocurra, la Paz Total seguirá siendo una conversación de salón en un país que se desangra en silencio.