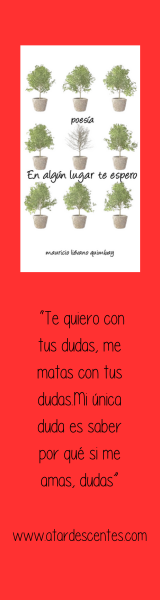China ha tejido una red de influencia tan sutil como efectiva en nuestro continente. Mientras celebramos los metros y las autopistas, ¿nos estamos dando cuenta de lo que realmente está en juego?
Hay algo fascinante en la forma como China ha logrado colarse en el imaginario latinoamericano. No llegó con bombos y platillos, como otros imperios que conocemos bien. Llegó de puntillas, con cheques en una mano y promesas de desarrollo en la otra. Y funcionó. Hoy, cuando uno camina por Bogotá y ve las obras del metro, o cuando lee que el puerto de Chancay en Perú será el nuevo corazón del comercio del Pacífico, es difícil no sentir cierta admiración por la eficiencia oriental. Pero detrás de esa seducción hay una historia más compleja, una que vale la pena contar sin romantizaciones.
El gigante asiático no está pasando por su mejor momento. Las cifras macroeconómicas lucen bien en el papel —un crecimiento del 5.4% interanual no es poco—, pero por debajo hay presiones que incomodan. La inflación en territorio negativo (-0.1% en marzo) y la caída de los precios industriales hablan de una economía que produce más de lo que puede consumir. Es como tener el estómago lleno pero seguir cocinando compulsivamente. Ese exceso tiene que ir a algún lado y América Latina se ha convertido en el refrigerador perfecto para guardarlo.
La estrategia china en la región es un ejercicio de paciencia oriental. No se trata solo de vender productos o comprar materias primas. Es una operación de seducción sistemática que combina lo que los académicos llaman «poder blando» con dosis calculadas de presión cuando es necesario. Los Institutos Confucio que enseñan mandarín en nuestras universidades no son solo centros de idiomas; son embajadas culturales que moldean percepciones. Cuando un profesor de esos institutos evita hablar de Taiwán o cambia de tema ante preguntas incómodas sobre derechos humanos, no lo hace por casualidad. Lo hace porque entiende que su trabajo trasciende la gramática.
Pero China ha evolucionado. Ya no es el país que sonreía tímidamente en las cumbres internacionales. La «diplomacia del lobo guerrero» —nombre que viene de una película china sobre orgullo nacional— marca un cambio de actitud. Los diplomáticos chinos de hoy no se disculpan; confrontan. Defienden sus intereses con una contundencia que habría sido impensable hace una década. Es un mensaje claro: el gigante asiático ya no pretende ser inofensivo.
En América Latina, esa evolución se traduce en números contundentes. China es el principal socio comercial de la mayoría de países de la región, pero la relación es profundamente asimétrica. Brasil vende soya y compra celulares. Chile exporta cobre e importa maquinaria. Colombia manda petróleo y carbón, y recibe de vuelta productos manufacturados. Es el sueño húmedo de cualquier potencia colonial: materias primas a cambio de productos elaborados, pero sin la necesidad de ocupar territorios.
El caso colombiano es particularmente revelador. La elevación a «Asociación Estratégica» con China en 2023 no fue solo protocolo diplomático; fue el reconocimiento de una realidad: Colombia necesita a China más de lo que quisiera admitir. El metro de Bogotá, esa obra que promete cambiar la movilidad de la capital, tiene ADN chino en cada tornillo. Las empresas del gigante asiático no solo construyen; también financian y operarán el sistema durante décadas. Es un modelo de negocio redondo: prestas para que te compren, construyes lo que vendes, y luego administras lo que construiste.
Pero la seducción china no está exenta de sombras. Los informes sobre impactos socioambientales se acumulan como evidencia incómoda. En Perú, más de 400 comunidades indígenas denuncian que no fueron consultadas sobre proyectos que afectan sus territorios. En Argentina, las represas chinas amenazan glaciares patagónicos. En Colombia, comunidades rurales hablan de represión cuando protestan contra proyectos petroleros con participación china. Es como si el modelo de desarrollo chino viniera con un manual de instrucciones que no incluye el capítulo sobre derechos humanos.
La famosa «diplomacia de la trampa de la deuda» —esa teoría que sugiere que China endeuda países para después quedarse con sus activos— parece haber sido más un fantasma occidental que una realidad comprobada. Lo cierto es que China ha ajustado su estrategia. Los megapréstamos de antaño se redujeron «casi a cero», según los analistas. Ahora la inversión se concentra en sectores estratégicos: minerales críticos, energías renovables, tecnología. Es un enfoque más quirúrgico, menos ostentoso, pero probablemente más efectivo.
La pregunta que flota en el aire es si América Latina está aprovechando esta relación o simplemente la está padeciendo. Los países de la región han encontrado en China un socio comercial confiable y una fuente de financiamiento cuando los organismos multilaterales tradicionales ponen demasiadas condiciones. Pero también se han vuelto peligrosamente dependientes de un modelo que los mantiene como exportadores de materias primas en pleno siglo XXI.
Colombia, con su recién estrenada «Asociación Estratégica», tiene la oportunidad de escribir una historia diferente. Pero para eso necesita algo más que buenos protocolos diplomáticos. Necesita una estrategia que transforme la infraestructura china en genuina transferencia de conocimiento, que convierta los proyectos de inversión en plataformas para el desarrollo de industrias locales, que use la relación con Beijing como palanca para la diversificación económica y no como excusa para seguir exportando carbón y petróleo hasta el fin de los tiempos.
El dragón chino no es ni el salvador que algunos pintan ni el demonio que otros temen. Es un actor racional que persigue sus intereses con una mezcla de paciencia milenaria y pragmatismo moderno. La pregunta no es si debemos relacionarnos con él —eso ya está decidido—, sino si sabemos cómo hacerlo sin perder el alma en el proceso. Porque al final, todas las potencias terminan cobrando sus favores. La diferencia está en si pagamos con nuestra autonomía o con nuestra inteligencia.