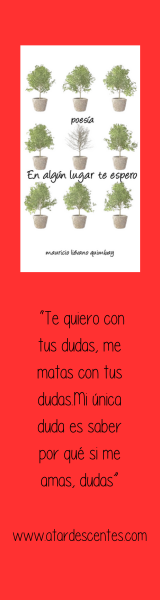Hay una foto de Medellín en 1985 que resume todo: un niño jugando fútbol en una calle empinada, con una pared llena de impactos de bala al fondo. La pelota rebota sobre el asfalto agrietado mientras, a tres cuadras, se escuchan las sirenas. Es la imagen perfecta de los ochenta colombianos: la vida obstinada en seguir adelante, la muerte esperando en cada esquina.
Los que vivieron esa década dirán que fue la peor de todas. Los que la estudiaron después confirmarán que sí, que probablemente lo fue. Pero aquí está lo raro, lo que no cuadra en ninguna ecuación sensata: mientras el país se desangraba, mientras los jueces dormían con revólveres bajo la almohada y los periodistas escribían sus columnas sabiendo que podían ser las últimas, la economía crecía al cinco por ciento anual. Mientras América Latina entera se hundía en lo que los economistas bautizaron como «la década perdida», Colombia era la excepción. El milagro. La paradoja.No era magia. Era cocaína.
Los tecnócratas del Banco de la República tenían un eufemismo elegante para el narcotráfico: «la ventanilla siniestra». Sonaba a película de Hitchcock, pero era mucho peor. Por esa ventanilla entraron, solo en 1980, mil doscientos millones de dólares que nadie había sembrado, cosechado ni manufacturado legalmente. Marihuana y cocaína convertidas en divisas que mantenían a flote la balanza de pagos mientras Argentina, Brasil y México se ahogaban en deudas impagables.
La prudencia macroeconómica de décadas anteriores ayudó, claro. Colombia no se había endeudado como sus vecinos. Pero seamos honestos: lo que salvó al país del colapso financiero fue el mismo veneno que lo estaba matando socialmente. Esa es la paradoja que define los ochenta: el éxito económico y el fracaso social eran las dos caras de la misma moneda manchada de sangre.
El dinero ilícito se multiplicaba como un virus benigno en la economía formal. Construcción, comercio, servicios. Medellín se llenaba de edificios nuevos mientras los sicarios cobraban sus contratos. Los concesionarios de carros importados facturaban récords mientras los Extraditables plantaban bombas. La clase media compraba electrodomésticos con el dinero que, de alguna forma indirecta pero innegable, venía de los laboratorios escondidos en la selva.
Julio César Turbay arrancó la década con el Estatuto de Seguridad, ese nombre tan colombiano para la represión. Mano dura contra la insurgencia urbana, torturas documentadas, desapariciones que nadie investigaba. La guerrilla respondió con más secuestros. El Estado respondió con más brutalidad. La espiral perfecta.Luego llegó Belisario Betancur con su aire de intelectual conciliador, sus gafas de profesor y su apuesta por la paz. Firmó los Acuerdos de Corinto con el M-19 en 1984, creyendo genuinamente que las palabras podían más que las balas. Pero nadie le avisó a Pablo Escobar que había un proceso de paz en curso. El 30 de abril de ese año, sicarios en moto mataron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en plena avenida. Escobar acababa de cambiar las reglas del juego: si matas a un ministro, ya no eres un criminal, eres un enemigo del Estado.La respuesta de Betancur fue activar el tratado de extradición con Estados Unidos. Error garrafal, dirían después. O la única opción posible, depende de quién cuente la historia. Lo cierto es que Escobar nunca perdonó. «Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos», dijeron los Extraditables. Y lo decían en serio.
El proceso de paz murió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia. La retoma del Ejército fue una masacre: cien muertos, once magistrados de la Corte Suprema entre ellos, desaparecidos que nunca aparecieron. Cuarenta años después todavía se discute si Pablo Escobar le pagó dos millones de dólares al M-19 para que quemaran los archivos de extradición. La Comisión de la Verdad no pudo confirmarlo, pero sí documentó la «estrecha amistad» entre el comandante guerrillero Iván Marino Ospina y el capo. Popeye, el sicario de Escobar, juró hasta su muerte que el pago existió. El hijo de Ospina lo niega con furia. La verdad, como siempre en Colombia, está enterrada bajo capas de versiones contradictorias.Lo que no se puede negar es que el Palacio de Justicia fue el resumen perfecto de la década: una guerrilla atacando el símbolo de la justicia, un Estado incapaz de negociar, un Ejército actuando con autonomía brutal, y la sombra de Escobar contaminándolo todo.Virgilio Barco cerró la década tratando de administrar el caos. Para entonces, el Estado ya no dictaba la agenda. Solo reaccionaba.
El M-19 entendió algo que otras guerrillas no: en la era de la televisión, la espectacularidad vale más que el territorio. No necesitaban tomar pueblos; necesitaban tomar embajadas. Y eso hicieron en 1980, cuando secuestraron a catorce embajadores en la sede diplomática dominicana durante 61 días. El país entero pegado al televisor, el gobierno paralizado, la guerrilla controlando el relato.
Pero en 1981 cometieron el error que les costaría todo: secuestraron a Martha Nieves Ochoa, hermana de los capos del Cartel de Medellín. La respuesta no vino del Estado. Vino de algo peor: Pablo Escobar y los hermanos Ochoa fundaron «Muerte a Secuestradores» (MAS), el embrión del paramilitarismo moderno. Ese día nació una alianza que duraría décadas: narcotraficantes, terratenientes y militares unidos contra la insurgencia.La «limpieza social» fue el caballo de Troya perfecto. En Medellín, ciudad sitiada por la delincuencia común, los escuadrones de la muerte empezaron a matar ladrones, atracadores, prostitutas. La población aterrorizada lo agradeció en silencio. Pero una vez que aceptas que está bien matar «desechables», ya no hay forma de trazar la línea. Esos mismos escuadrones mataban sindicalistas, profesores, activistas de derechos humanos. La «guerra sucia» se escondía detrás de la «limpieza social».
Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, sabía que lo iban a matar. Llevaba meses denunciando a Escobar, apoyando la extradición, exponiendo la corrupción. El 17 de diciembre de 1986, sicarios lo acribillaron frente a su periódico. No fue suficiente. El 2 de septiembre de 1989, un carro bomba destruyó la sede del diario.No buscaban solo silenciar un periódico. Buscaban demostrar que la autoridad moral de la prensa era tan vulnerable como la del Estado. Y lo lograron.
En medio del apocalipsis, Colombia construyó el Guavio, una de las centrales hidroeléctricas más complejas del mundo. Un deslizamiento mató a decenas de trabajadores en 1983, pero la obra siguió. Medellín, epicentro de la guerra narco, decidió construir un metro. Una ciudad donde los sicarios cobraban mil pesos por matar a alguien se empeñó en tener transporte masivo moderno.Esos proyectos eran actos de fe desesperada. Mientras los narcos compraban candidatos y jueces, los ingenieros perforaban montañas. Mientras las bombas estallaban, los arquitectos diseñaban estaciones. Era la manera del Estado de decir: nosotros también existimos, nosotros también creemos en el futuro.
Gabriel García Márquez ganó el Nobel en 1982, justo cuando Colombia empezaba a ser sinónimo de cocaína en el mundo. Su discurso, «La soledad de América Latina», fue un escudo moral contra los estereotipos. García Márquez le dio voz poética a un continente asediado.La televisión colombiana vivió su época dorada. ‘Gallito Ramírez’ paralizaba al país. Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se volvieron iconos nacionales mientras afuera las balas silbaban. La TV era el refugio compartido, el lugar donde Colombia podía fingir normalidad.En las comunas de Medellín, dos tipos de joven emergían simultáneamente: el rockero y el sicario. Ambos eran formas de rebelión. Uno buscaba identidad a través de Kraken y el heavy metal. El otro buscaba dinero fácil a través del gatillo. Misma pobreza, misma rabia, destinos opuestos.
Si algo unió al país en los ochenta fue el ciclismo. Lucho Herrera ganando en los Alpes, Fabio Parra subiendo al podio del Tour en 1988. Los «Escarabajos» eran todo lo que Escobar no era: humildes, sacrificados, lícitos. Cada triunfo en Europa era un antídoto psicológico contra la vergüenza del narcotráfico.El fútbol, en cambio, fue la tragedia. Escobar controlaba el Atlético Nacional. Gonzalo Rodríguez Gacha manejaba Millonarios. Los hermanos Rodríguez Orejuela tenían al América de Cali. El deporte más popular del país era un negocio de lavado de dinero y apuestas ilegales.El 15 de noviembre de 1989, sicarios mataron al árbitro Álvaro Ortega después de que anulara un gol en un partido entre equipos de Escobar y los Rodríguez Orejuela. El campeonato se canceló. Por primera y única vez, el título quedó desierto.Ese día, el para-Estado del narcotráfico derrotó públicamente al Estado civil. Un criminal logró paralizar la institución cultural más importante del país.
Los que crecieron en los ochenta aprendieron a vivir con miedo. Aprendieron a reconocer las fronteras invisibles de los barrios, a bajar la mirada cuando pasaban los hombres armados, a encerrarse en urbanizaciones con vigilancia privada. Aprendieron que el Estado no llegaba, que la justicia era una quimera, que la vida valía mil pesos.Colombia salió de los ochenta con una economía estable y una sociedad rota. Con un Nobel de Literatura y un campeonato de fútbol cancelado por orden de un mafioso. Con el orgullo de los ciclistas en Europa y la vergüenza de las bombas en Bogotá.
La década del miedo terminó en 1989, pero el miedo nunca se fue del todo. Todavía está ahí, agazapado en algún rincón de la memoria colectiva, esperando a que alguien toque el tema equivocado, mencione el nombre equivocado, cruce la frontera invisible equivocada.Esa es la Colombia que dejaron los ochenta: un país que aprendió a bailar sobre el abismo, a construir metro mientras explotaban las bombas, a seguir viviendo mientras todo se derrumbaba. Resiliencia, le dicen. O negación. Depende de quién cuente la historia.