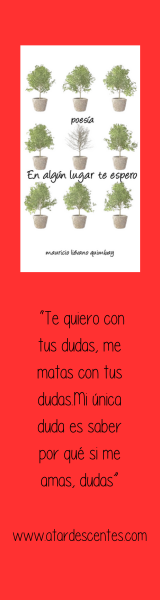Hay una Colombia que existe en el papel. Esa que habla bonito de diversidad étnica, que tiene leyes antidiscriminación y que se pone la mano en el pecho cuando dice que todos nacemos libres e iguales. Y hay otra Colombia, la de verdad, la que no sale tanto en los discursos pero que está ahí, tercamente instalada en las cifras, en los barrios sin agua potable, en las miradas que se tuercen cuando alguien habla distinto o tiene la piel más oscura.Entre esas dos Colombias corre un abismo. Y en ese abismo viven millones de personas.
Lo primero que hay que entender es que acá tenemos un truco narrativo montado hace siglos. Se llama mestizaje y nos lo vendieron como la prueba de que en Colombia no hay racismo. «Todos somos mestizos», dice la consigna. «Aquí hay mezcla, hay armonía, no somos como esos gringos racistas». Bonito cuento. Pero como todo cuento bonito, esconde lo que no queremos ver.Porque resulta que el mestizaje nunca fue un proyecto de igualdad. Fue un proyecto de blanqueamiento. La idea era civilizar «la barbarie» —así le decían al indígena vivo— y diluir lo africano hasta que desapareciera. Hasta la UNESCO tuvo que decirlo con todas las letras: eso de la democracia racial en América Latina es un mito. Un mito que nos permite condenar el racismo con la boca mientras lo practicamos con el cuerpo entero del Estado.
Cuando uno mira los números del DANE, esos que salen cada año y que casi nadie lee completos, la cosa se pone incómoda.La pobreza monetaria golpea al 43.2% de la población afrodescendiente, mientras que el promedio nacional es del 33%. Diez puntos de diferencia. Diez puntos que separan a quienes nacieron con una mano en la espalda de quienes nacieron con dos.Pero los afrodescendientes tienen suerte comparados con los indígenas. Ahí las brechas son de otro planeta. Solo el 41.4% de las viviendas indígenas tiene acueducto. El promedio nacional es del 86.4%. Casi la mitad de ese país que en la Constitución prometimos reconocer y proteger no tiene ni siquiera agua que salga de un tubo.Y el alcantarillado es peor: apenas el 27.8% tiene cobertura. El resto, que son la mayoría, hace sus necesidades donde puede. En pleno 2025.
El internet, ese que todos usamos para trabajar y estudiar, llega solo al 7.3% de las comunidades indígenas. El promedio nacional es del 47.7%. Una brecha de 40 puntos. Cuarenta puntos que en el siglo XXI significan estar por fuera del mundo.
En 2011, el Congreso sacó pecho con la Ley 1482, la famosa Ley Antidiscriminación. Tiene hasta penas de cárcel para quien discrimine. Suena bien, ¿no? El problema es que esa ley está diseñada para castigar al tipo que le niega un servicio a alguien por su color de piel. Para el racista de a pie. Pero no sirve para nada cuando el que discrimina es el propio Estado.Porque, ¿cómo se castiga la omisión de décadas? ¿Cómo se procesa el hecho de que durante generaciones el Estado simplemente no llevó agua, ni alcantarillado, ni escuelas, ni hospitales a ciertos territorios? La ley no puede meter preso al abandono sistemático. Y ese es el verdadero racismo: el que no grita insultos, el que simplemente mira para otro lado.
En las universidades de Bogotá pasa algo curioso. Los estudiantes negros cuentan que el racismo ahí es sutil. Nadie les dice «negro» como insulto. Pero hay miradas, hay eufemismos, hay chistes que no son chistes. Y eso genera algo que los académicos llaman un ambiente de inferioridad y subordinación.No es un tipo malo diciéndote algo feo. Es peor. Es todo un sistema cultural diciéndote, bajito pero sin parar, que no perteneces. Que eres menos. Que tu lugar es otro.
Y lo triste es que eso funciona. Porque cuando un estudiante indígena llega a la universidad después de crecer en una comunidad donde el 82.8% apenas sabe leer y escribir —comparado con el 93.9% del resto del país—, ya viene con la desventaja metida en los huesos. Y luego le toca enfrentar el racismo cotidiano encima. Muchos se van. Muchos se autoexcluyen. Y el sistema dice: «Vieron, es que no tienen las capacidades».
El conflicto armado en Colombia, ese que supuestamente ya terminó pero que sigue cobrando vidas, no afectó a todos por igual. Los pueblos étnicos recibieron la peor parte. Y no fue casualidad.La Comisión de la Verdad lo dijo clarito: el racismo estructural fue uno de los factores que explican las violencias contra indígenas y afrocolombianos. El conflicto profundizó ese racismo que ya existía.
¿Por qué? Porque resulta que donde hay territorios étnicos también hay oro, hay petróleo, hay tierra fértil. Y cuando te toca desplazar a miles de personas para meter agroindustria o minería, es más fácil hacerlo si esas personas ya están deshumanizadas, si ya las ves como menos importantes. El racismo fue el lubricante que permitió el despojo.Y no fue solo violencia física. Fue etnocidio. Atacaron la lengua, la medicina tradicional, la partería. Todo lo que conectaba a esos pueblos con su territorio. Porque si rompes el vínculo espiritual, rompes la resistencia. Y el despojo se hace más fácil.
Hay un pueblo del que casi nadie habla: el Rrom, los gitanos. Están en la Constitución, tienen todos los derechos sobre el papel. Pero el 74% vive de arriendo, la mayoría no cotiza a salud, y solo el 35% habla romanés, su lengua ancestral. Están desapareciendo en silencio mientras el país debate sobre otros temas.
Su pobreza ni siquiera se mide bien, porque su cultura no externaliza las necesidades materiales de la misma forma. Son pobres ocultos. Discriminados invisibles.Colombia se dice a sí misma que no es racista. Que eso es cosa de otros países. Que acá hay problemas de pobreza, sí, pero no de raza.Pero cuando el 51.5% de los hogares afrodescendientes vive con déficit habitacional, cuando las mujeres negras sostienen de manera desproporcionada los hogares más pobres del país —el 51.6% de los hogares NARP tienen jefatura femenina, comparado con el 46.5% nacional—, cuando los medios retratan a los indígenas solo como víctimas de violencia o firmantes pasivos de acuerdos, ahí no hay coincidencias. Hay un sistema.
Un sistema que funciona. Que se reproduce solo. Que ni siquiera necesita gente mala para seguir andando. Solo necesita que sigamos creyendo el cuento del mestizaje, que sigamos diciendo que acá no pasa nada, que sigamos viendo las cifras cada año y encogiéndonos de hombros.
Colombia tiene una Constitución preciosa que dice que somos diversos y que nos protegemos entre todos. Tiene leyes que castigan la discriminación. Tiene el discurso perfecto.Pero la realidad es que 49.5 puntos porcentuales menos de cobertura en alcantarillado para indígenas no es un accidente estadístico. Que 10.2 puntos más de pobreza para afrodescendientes no es mala suerte. Que una brecha salarial donde el 75% de los afrocolombianos gana menos del mínimo no es falta de esfuerzo.Es racismo. Estructural, sistemático, negado.
Colombia no es racista porque tenga gente mala. Colombia es racista porque tiene un sistema que produce, año tras año, las mismas desigualdades. Y porque tiene un mecanismo de defensa tan potente que hasta los propios discriminados dudan en llamarlo por su nombre.
Ese es el verdadero truco. No negar que hay desigualdad. Negar que esa desigualdad tenga que ver con la raza. Llamarla pobreza, llamarla falta de oportunidades, llamarla lo que sea. Menos lo que es.