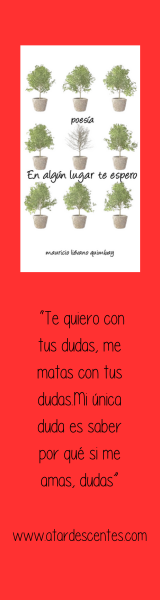Hay tipos que nacen con demasiadas religiones encima. Steven Demetre Georgiou llegó al mundo en julio del 48, en Marylebone, con un padre grecochipriota ortodoxo y una madre sueca baptista. Para complicar el asunto, lo mandaron a una escuela católica porque quedaba cerca del restaurante familiar en el West End. Tres cristianismos distintos antes de cumplir diez años. Eso no te da fe: te da preguntas.
La familia tenía el Moulin Rouge —nada que ver con el de París, era un restaurante modesto— y vivían arriba del local. El chico aprendió piano entre el olor a comida y el ruido de platos. A los quince vio a los Beatles en la tele y convenció al papá de comprarle una guitarra. Empezó a escribir canciones casi de inmediato, como si las tuviera guardadas esperando el momento.
Estudiaba arte, pensaba ser dibujante, pero tocaba en pubs bajo el nombre de Steve Adams. Un productor lo pescó, lo fichó Decca, y le pusieron Cat Stevens. Tenía diecinueve años cuando «Matthew and Son» llegó al número dos. Escribió «The First Cut is the Deepest» en esa época. Giró con Hendrix. Fue todo muy rápido, muy estruendoso, muy insostenible.
El segundo disco fracasó. El sello lo echó. Se hundió en depresión, alcohol, cigarrillos. Y entonces, a los veinte, la tuberculosis le pegó tan duro que los médicos pensaron que se moría.Porque eso fue la tuberculosis: un ahogamiento lento. Los pulmones colapsándose, el aire escapándose. Meses en el hospital, un año entero de recuperación. Pero resulta que ahogarse despacio tiene sus ventajas: te da tiempo para pensar.
Stevens salió de ahí como otra persona. Se metió en meditación, yoga, toda esa búsqueda espiritual que los sesenta ponían de moda pero que en su caso venía programada de fábrica. Escribió canciones nuevas en la cama del hospital. Canciones que ya no eran sobre chicas bonitas o éxitos de radio, sino sobre padres e hijos, sobre mundos salvajes, sobre trenes de paz.
Firmó con Island y A&M. Se asoció con Paul Samwell-Smith, que había sido bajista de los Yardbirds, y con el guitarrista Alun Davies. El sonido cambió por completo: acústico, despojado, todo centrado en las letras. Entre 1970 y 1971 sacó tres discos que definieron lo que significa ser un cantautor: «Mona Bone Jakon», «Tea for the Tillerman» y «Teaser and the Firecat».
«Father and Son» captura el conflicto generacional mejor que cualquier ensayo sociológico de la época. «Wild World» —que le escribió a su ex, la actriz Patti D’Arbanville— se convirtió en un éxito mundial a pesar de que la crítica feminista Ellen Willis la señaló por condescendiente y misógina. Willis tenía razón en el texto, pero no en el contexto: Stevens acababa de sobrevivir a la fama salvaje de los sesenta y a una enfermedad mortal. La canción no era «eres muy débil para el mundo», era «ese mundo casi me mata a mí».
«Peace Train» se volvió el himno pacifista de toda una generación. «Morning Has Broken» —un himno cristiano de 1931— llegó a las listas con el piano barroco de Rick Wakeman. «Moonshadow» era puro optimismo hippie. Hasta se aventó «Rubylove» cantando en griego con bouzouki, conectando con la mitad paterna de su identidad.Para 1972, «Catch Bull at Four» llegó al número uno en Estados Unidos. Vendió millones. Los discos anteriores ya eran triple platino. Más de cien millones de discos vendidos en toda su carrera. Dos mil millones de streams en la era digital.
Y sin embargo, se sentía vacío.
A finales del 75 o principios del 76 —las fechas exactas se pierden en la niebla californiana— Stevens estaba en Malibú. Sentía que su carrera «decaía» espiritualmente. El sello lo presionaba. Decidió nadar en el Pacífico.Inglés al fin, no entendía cómo funcionan las corrientes de resaca. El mar lo jaló hacia afuera. Se le acababan las fuerzas. Supo que se moría. «Solo me quedaban segundos», dijo después. Y entonces hizo lo que hace la gente desesperada: prometió. «Oh Dios, si me salvas, trabajaré para Ti». Una ola pequeña —cuenta él— lo empujó de vuelta a la playa.Pocos meses después, su hermano David, que se había convertido al judaísmo, le trajo un regalo de Jerusalén: una traducción del Corán. Stevens se lo devoró. Se quedaba en hoteles durante las giras solo para leerlo. El 23 de diciembre de 1977 se convirtió al Islam. En 1978 adoptó el nombre de Yusuf Islam.
La elección del nombre es clave. Yusuf es la versión árabe de José, el profeta bíblico. Stevens dijo que siempre amó ese nombre, que lloró al leer la Sura de Yusuf en el Corán. Pero lo importante es por qué se identificó con él: vio en José a «un hombre comprado y vendido en el mercado».
Ahí está todo. Para el mundo, Cat Stevens era un cantautor millonario y exitoso. Para él mismo, era un esclavo de la industria, un producto «comprado y vendido». Al convertirse en Yusuf Islam —José, el que se somete a Dios— se liberaba de ser Cat Stevens, el que se sometía a la industria.En 1978 lanzó «Back to Earth» y desapareció. Subastó todas sus guitarras para obras de caridad. Se casó con Fauzia Mubarak Ali, tuvo cinco hijos. Fundó escuelas islámicas en Londres —las primeras financiadas por el estado en el Reino Unido. Creó la organización de ayuda humanitaria Small Kindness para ayudar a huérfanos y viudas en zonas de conflicto.Casi tres décadas sin música pop. El hombre que escribió «Peace Train» dedicado a la educación y la filantropía. Hasta que llegó 1989.Ese año, el ayatolá Jomeini emitió una fatwa —sentencia de muerte religiosa— contra Salman Rushdie por «Los Versos Satánicos». Y Yusuf Islam, preguntado en la Universidad de Kingston el 21 de febrero, respondió: «Debe ser asesinado. El Corán lo deja claro: si alguien difama al profeta, entonces debe morir».Días después, en un programa australiano, cuando le preguntaron si Rushdie merecía morir, dijo «Sí, sí». Cuando le preguntaron si asistiría a una manifestación donde quemaran una efigie de Rushdie, respondió: «Habría esperado que fuera la cosa real».El mundo reaccionó con horror. La banda 10,000 Maniacs, que acababa de versionar «Peace Train», eliminó la canción de futuras ediciones de su álbum en protesta. El hombre que cantó sobre trenes de paz parecía pedir sangre.
Yusuf ha pasado décadas tratando de explicarlo. Dice que nunca apoyó la fatwa de Jomeini, que era ilegal según el Islam por eludir el debido proceso. Que como «nuevo musulmán» estaba explicando la posición legal teórica, no abogando por vigilantismo. Que sus comentarios en Australia fueron «bromas estúpidas» de humor británico de mal gusto.Quizás. Pero en 1989, Yusuf Islam no había logrado sintetizar sus mundos. Intentó responder como erudito islámico novato y como londinense de humor seco, pero el mundo solo podía oírlo como Cat Stevens, el autor de «Peace Train». La disonancia fue brutal.
Después del 11 de septiembre, sintiendo la necesidad de tender puentes, regresó. En 2006 lanzó «An Other Cup» —»Otra Taza», referencia directa a «Tea for the Tillerman»— después de casi 28 años de silencio. Su motivación: «ayudar a salvar las diferencias culturales» entre el Islam y Occidente.Y con el regreso vino el nombre nuevo: Yusuf / Cat Stevens. La síntesis final. No uno u otro, sino ambos. «Estoy usando ambos nombres para que la gente que quiera recordarme como Cat Stevens sea bienvenida, y para los que me quieran como Yusuf, aquí estoy».
En 2014 lo metieron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Lo presentó Art Garfunkel. Subió al escenario como Yusuf / Cat Stevens e interpretó «Father and Son», «Wild World» y «Peace Train». El círculo completo.Stevens. Yusuf. Cat. José. El que fue comprado y vendido, el que se sometió, el que finalmente se liberó.