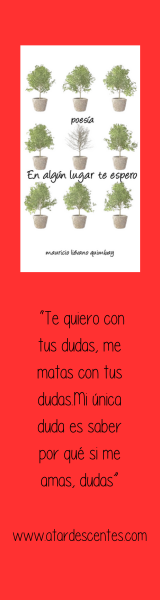Hay artistas que nacen para incomodar y Débora Arango fue una de ellas. Desde que empuñó el pincel hasta que cerró los ojos para siempre en 2005, esta mujer antioqueña vivió en el ojo del huracán, desafiando todo lo que se consideraba decente, moral y apropiado en una sociedad que prefería sus mujeres calladas y sus verdades maquilladas.
Ahora, casi dos décadas después de su muerte, Débora vuelve a ser noticia. Y como era de esperarse, otra vez por pura controversia. El Museo de Arte Moderno de Medellín quiere vender dos de sus obras más emblemáticas —Madona del Silencio y Rojas Pinilla— al Banco de la República. El Ministerio de Cultura dice que ni se les ocurra. Y ahí está la pelea, ardiendo como siempre ha ardido todo lo que toca esta mujer.
Para entender por qué Débora Arango sigue generando escándalo hay que remontarse a sus orígenes. Nacida en Medellín en 1907, tuvo la suerte de crecer en una familia que no solo toleró sino que alimentó su talento. Sus hermanos estudiantes de medicina le enseñaron anatomía, un conocimiento que años después le serviría para pintar cuerpos desnudos con una precisión que haría sonrojar a los confesores de medio país.
A los 25 años se convirtió en alumna de Pedro Nel Gómez, quien la alentó a perfeccionar el desnudo desde una perspectiva expresionista. Gómez creía que el arte debía ser «compromiso con lo social» y Débora se tomó esa lección en serio. En 1944 firmó el «Manifiesto de los Independientes» junto a otros artistas que buscaban usar el arte para «iluminar al público». Claro que nadie imaginó que esa iluminación vendría en forma de prostitutas, monjas fugitivas y políticos convertidos en sapos.
Su estilo era expresionismo puro, pero con sabor local. Nada de imitar a los alemanes al pie de la letra; Débora adaptó el movimiento a la realidad colombiana, usando pigmentos terrosos que le daban a sus obras una identidad visceral y propia. «No busco la inerte exactitud fotográfica de la Escuela Clásica», decía, y en efecto, lo que buscaba era capturar el movimiento, darle «humanidad a la pintura» aunque esa humanidad resultara incómoda de ver.
La primera vez que Débora escandalizó fue en 1939, en una exposición en el Club Unión de Medellín. La prensa la tildó de crear obras «indecentes e impúdicas». Pero eso no fue nada comparado con lo que vino después. La Iglesia Católica y el periódico *El Siglo* se lanzaron contra sus desnudos, acusándolos de ser «obscenos» y diseñados para «halagar perturbadores instintos sexuales». La famosa «Liga de la Decencia» de Medellín llegó a amenazarla con la excomunión.
En 1940 le clausuraron una exposición individual en el Teatro Colón de Bogotá. En 1955, el gobierno franquista retiró una muestra suya en Madrid. Débora confesaría años después que «nunca pinté con la idea de que podía mostrar», trabajando «a escondidas» para no enfrentar la furia de una sociedad que no estaba lista para sus verdades.
Sus modelos eran «mujeres reales, prostitutas, lunáticas en manicomios», como si hubiera decidido que el arte debe reflejar lo que la sociedad prefiere esconder. En obras como *Justicia* denunció la doble moral de los policías que perseguían prostitutas de día y las buscaban de noche. *La huida del convento* cuestionó la supuesta pureza de la institución religiosa. Y *Madona del silencio* —una de las obras que ahora está en el centro de la polémica— mostró un parto en la soledad de una cárcel, lejos de cualquier idealización maternal.Pero Débora no se limitó al desnudo femenino. Su pincel también se ensañó con la política nacional durante el período conocido como «La Violencia». Convertía a los políticos en «animales rastreros y depredadores», una forma de subvertir la autoridad masculina que tanto la había censurado.
*Rojas Pinilla* —la otra obra que el MAMM quiere vender— muestra sapos celebrando con dinero sobre una bandera colombiana mientras las víctimas yacen debajo. Una metáfora brutal sobre la corrupción que no necesita explicación. En *La República*, un grupo de buitres devora a una mujer desnutrida que representa la nación. Estas obras no solo eran arte; eran panfletos visuales, manifiestos políticos pintados con la rabia de quien ve y no puede callar.En 1986 y 1987, ya mayor y cansada de las batallas, Débora tomó una decisión que marcaría su legado para siempre: donó 233 óleos y acuarelas al Museo de Arte Moderno de Medellín. Pero no fue una donación cualquiera. Puso dos condiciones: las obras se quedarían en su casa de Envigado hasta su muerte, y la colección debía mantenerse como un «conjunto indivisible».
Cuando murió en 2005, el MAMM asumió la custodia después de un pleito sonado con la sobrina de la artista, que quería quedarse con algunas piezas. El museo ganó, y con esa victoria se convirtió en la «casa de Débora», el lugar donde su obra debía permanecer unida y accesible para la comunidad.
Y aquí es donde la historia se pone interesante otra vez. María Mercedes González, directora del MAMM, justifica la venta como parte de una estrategia para «amplificar y divulgar el legado de Débora Arango». Los recursos, dice, se usarían para conservar la colección, financiar programas culturales y, crucialmente, comprar obras de mujeres artistas contemporáneas. El museo argumenta que tiene 504 obras de hombres y solo 182 de mujeres, una «gran inequidad» que quiere corregir.
«Tenemos tantas Déboras que hay para todos», dice González, sugiriendo que otras instituciones como el Banco de la República también merecen tener piezas de la artista. Es un argumento pragmático, casi empresarial.Del otro lado está el Ministerio de Cultura, que considera la venta una violación directa de la voluntad de Débora. «La donación fue irrevocable», insisten, y fragmentar la colección afectaría su valor como «conjunto». Los críticos hablan de «mutilación» y temen que esto siente un precedente peligroso para futuras ventas de patrimonio público.Lo irónico de todo esto es que Débora Arango, la eterna transgresora, sigue generando polémica incluso desde la tumba. En 2016 su imagen apareció en el billete de 2000 pesos, un reconocimiento oficial que la transformó de figura subversiva en ícono del patrimonio nacional. Ahora, esas mismas instituciones que la celebraron debaten si pueden vender su obra para financiar otros proyectos.Es como si Débora hubiera planeado esta última travesura. La mujer que desafió la Iglesia, la moral conservadora y las dictaduras ahora pone en jaque a las instituciones culturales del siglo XXI. Sus obras, que una vez confrontaron el poder, ahora confrontan a quienes las custodian con preguntas incómodas sobre ética, financiación y la verdadera naturaleza del patrimonio público.
¿Se puede honrar la memoria de una feminista y activista vendiendo parte de su legado para financiar causas sociales? ¿O eso es exactamente lo que ella habría querido: que su arte siguiera generando debates, incomodando, obligando a la sociedad a mirarse al espejo aunque no le guste lo que ve?