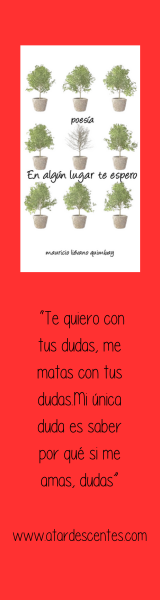Hay una escena que se repite en Colombia con una frecuencia que duele: una mujer llega al consultorio cuando ya es demasiado tarde. El tumor está ahí, visible, avanzado, rabioso. Y entonces viene la pregunta inevitable: ¿por qué esperó tanto? La respuesta rara vez es simple. A veces fue el miedo. Otras, la desinformación. Muchas veces, el sistema mismo le cerró las puertas.
Colombia tiene una relación esquizofrénica con el cáncer de mama. Por un lado, el país cuenta con acceso a terapias del siglo XXI: anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, conjugados anticuerpo-fármaco que funcionan como misiles teledirigidos contra las células tumorales. Por el otro, más de 4,000 mujeres mueren cada año por una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene una tasa de supervivencia cercana al 90%. Esa brecha entre lo posible y lo real es el espacio donde se pierden vidas.
Siete de cada diez mujeres colombianas llegan al diagnóstico cuando la enfermedad ya está avanzada. No es un problema de falta de conocimiento médico. No es que los oncólogos del país no sepan lo que hacen. Es que el sistema falla en lo más básico: detectar el cáncer cuando aún se puede hacer algo.
La cifra es brutal si se compara con lo que pasa en otros lugares. En Estados Unidos, el 99% de las mujeres diagnosticadas en etapa temprana sobreviven más de cinco años. En Colombia, ese mismo cáncer temprano tiene tasas de supervivencia similares cuando se detecta en centros de excelencia en Bogotá. Pero la mayoría de las mujeres no llega a esos centros. Y cuando lo hacen, ya es tarde.
La cobertura de mamografías en Colombia es del 30%. En Bogotá, donde supuestamente hay más recursos, apenas llega al 40%. Para que un programa de tamizaje tenga impacto real en la mortalidad, necesita cubrir al menos al 70% de la población objetivo. Colombia no está ni cerca.
¿Y por qué las mujeres no se hacen la mamografía? Las razones son un cóctel perverso de mitos y barreras reales. Están las que creen que la radiación de la mamografía causa cáncer. Las que tienen miedo de «encontrar algo». Las que viven en Tumaco o en algún pueblo del Pacífico donde no hay mamógrafo y el viaje a la ciudad más cercana es una odisea de logística y dinero.
Luego está el caso de las mujeres que sí llegan a hacerse el examen, encuentran algo sospechoso, y entonces comienza una carrera de obstáculos kafkiana. La espera promedio para iniciar tratamiento después del diagnóstico es de 87 días. Casi tres meses. En ese tiempo, un tumor localizado puede convertirse en uno invasivo. Uno pequeño puede crecer. Células que estaban quietas pueden empezar a viajar.
Colombia es un país de dos velocidades en materia de cáncer de mama. En Bogotá, hay centros donde las pacientes reciben atención comparable a la de cualquier hospital en Boston o Madrid. Pero en grandes franjas del territorio nacional, especialmente en zonas rurales y en la región Caribe, el panorama es desolador.
La tasa de mortalidad en el Caribe es de 14.08 por cada 100,000 mujeres. En la Amazonía-Orinoquía, es de 7.96. Esa diferencia no es casualidad. Es el mapa de la desigualdad colombiana: quién tiene acceso a tecnología, a especialistas, a un sistema que funciona. Y quién no.
Las mujeres del régimen subsidiado llegan en estadios más avanzados que las del contributivo. No es que el cáncer sea más agresivo con los pobres. Es que el sistema es más lento, más burocrático, más indiferente con ellos.
Hay algo extraño en las estadísticas colombianas. El 98.5% de los casos notificados corresponden al régimen contributivo. A primera vista, parecería que el cáncer de mama es una enfermedad de clase media y alta. Pero la explicación más probable es mucho más siniestra: las mujeres del régimen subsidiado simplemente no llegan al diagnóstico. O llegan tan tarde que nunca entran en las estadísticas de supervivencia.
Es un subregistro que esconde una crisis. Las cifras oficiales probablemente están ocultando miles de casos en poblaciones vulnerables donde la enfermedad nunca se detecta, o se detecta cuando ya no hay nada que hacer.
El cáncer de mama no es uno solo. Hay subtipos moleculares que responden a hormonas, otros que sobreexpresan la proteína HER2, y están los triple negativos, que no responden a terapias hormonales ni dirigidas y suelen ser más agresivos. La medicina personalizada ha revolucionado el tratamiento: hoy se puede saber exactamente qué tipo de tumor tiene una paciente y atacarlo con precisión quirúrgica.
En Colombia, el 92.5% de los casos son carcinomas ductales, y la mayoría llega en forma invasiva: 80.8% de los ductales y 76.6% de los lobulillares ya han roto la barrera y están invadiendo tejido circundante cuando se diagnostican. No es que las colombianas tengan tumores más agresivos. Es que el sistema no los atrapa a tiempo.
Colombia tiene los medicamentos. Tiene los cirujanos. Tiene los oncólogos. Lo que no tiene es un sistema que logre llevar a las mujeres desde la sospecha hasta el tratamiento de forma ágil y oportuna. Es como tener un Ferrari en el garaje pero sin gasolina para arrancarlo.
Se necesita un registro nacional de cáncer unificado que integre todos los datos y permita saber realmente cuál es la magnitud del problema. Se necesitan más mamógrafos en regiones apartadas y personal capacitado para operarlos. Se necesitan rutas de atención que funcionen de verdad, con auditorías y consecuencias cuando no se cumplen los tiempos.
Y se necesita, sobre todo, romper el mito de que el cáncer de mama es cosa de familias con historial genético. La mayoría de las mujeres diagnosticadas no tienen antecedentes familiares. El riesgo es universal. Ser mujer y envejecer ya es suficiente factor de riesgo.
Mientras tanto, Colombia sigue en su paradoja: tiene el arsenal terapéutico pero no la estrategia de batalla. Tiene los medicamentos pero no el acceso. Tiene oncólogos de primer nivel pero pacientes que llegan demasiado tarde.
Cada año mueren más de 4,000 mujeres por un cáncer que, en muchos casos, pudo haberse curado. No es una fatalidad. No es inevitable. Es el resultado predecible de un sistema que falla donde más importa: al principio, cuando aún hay tiempo.