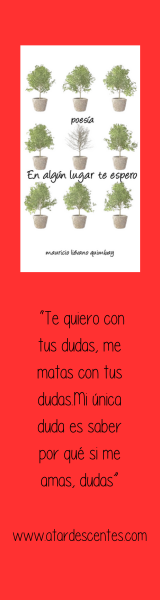Colombia se juega el futuro en 2026 y nadie parece notarlo.Hay algo extraño en el aire político colombiano de estos días. Una especie de parálisis anticipada, como cuando uno sabe que viene el chaparrón pero todavía no ha caído la primera gota. Las elecciones de 2026 están a la vuelta de la esquina —el Congreso se elige en marzo, la Presidencia en mayo— y sin embargo el país parece moverse en cámara lenta, como si no terminara de procesar que lo que viene puede ser definitivo para su destino.
Lo primero que llama la atención es la paradoja del sistema de partidos. Legalmente tenemos 32 organizaciones políticas con personería jurídica vigente. Treinta y dos. Una cifra que suena a democracia vibrante, a pluralismo desbordado. Pero la realidad es otra: políticamente estamos divididos en dos, máximo tres bloques que se odian con fervor bíblico. Esa tensión entre la fragmentación legal y la polarización real es lo que hace que gobernar Colombia sea como intentar armar un rompecabezas con piezas que vienen de cajas diferentes.
Algunos de esos partidos son dinosaurios resucitados. El Nuevo Liberalismo volvió de la tumba en 2021, igual que el Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Es como si el sistema político colombiano tuviera un problema para dejar ir el pasado. Otros son inventos personalistas recientes: la Liga Gobernantes Anticorrupción, La Fuerza de la Paz. Nombres que suenan a campaña de relaciones públicas más que a proyecto político de largo aliento.
Lo que nadie dice en voz alta pero todos saben es que la gobernabilidad en Colombia no se construye con grandes partidos disciplinados que debaten ideas. Se construye con negociaciones de pasillo, con repartos de ministerios, con ese baile transaccional que define quién está con el gobierno, quién es independiente y quién está en oposición. Y ese baile puede cambiar de ritmo de un día para otro.
Si uno mira hacia atrás, 2023 y 2024 fueron los años de las reformas sociales. Salud, pensiones, reforma laboral. El gobierno de Petro intentó cambiar el modelo, con más éxito en la retórica que en la práctica. Pero 2025 ha sido otra cosa. El debate se desplazó de manera abrupta hacia un solo tema: la seguridad. O mejor dicho, la falta de ella.
La Paz Total, esa apuesta del gobierno por negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo, se convirtió en el elefante en la habitación que nadie quiere tocar pero todos señalan. Para buena parte del país —y para los analistas serios— la estrategia fracasó. No es solo que no haya funcionado; es que parece haber empeorado las cosas. Los grupos armados se fortalecieron durante los ceses al fuego, se reagruparon, consolidaron territorios.
Lo que está pasando en las regiones tiene un nombre técnico que suena peor de lo que es: «gobernanza armada». Ya no estamos hablando de grupos que se enfrentan al Estado para tumbarlo. Estamos hablando de actores que ejercen funciones estatales en vastas zonas del país. Cobran impuestos, administran justicia a su manera, regulan la economía —legal e ilegal—, controlan la vida social. Es un Estado paralelo, armado, invisible para Bogotá pero muy real para quien vive allá.
El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en agosto pasó como un rayo que iluminó por un segundo la oscuridad de lo que está ocurriendo. Los atentados con explosivos en Cali. La sensación generalizada de que las cosas se salieron de control. Y de pronto, la elección de 2026 dejó de ser sobre reformas o modelos económicos. Se volvió un referéndum sobre un tema: ¿negociación o mano dura?
En marzo se eligen 296 congresistas: 108 senadores y 188 representantes. La composición es un laberinto de circunscripciones. Están las nacionales, las territoriales, las especiales para indígenas, para afrodescendientes, para las comunidades raizales, para los colombianos en el exterior. Y están esas 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las famosas CITREP, diseñadas para darle voz a las víctimas del conflicto pero que en 2022 estuvieron marcadas por denuncias de interferencia armada.
Si hay algo que debería preocuparnos de cara a 2026 es precisamente eso: ¿cómo se vota libremente en territorios donde mandan los grupos armados? La Misión de Observación Electoral ya lo dijo con todas las letras: la presencia de grupos ilegales que impiden hacer campaña es uno de los ocho riesgos críticos para estas elecciones.
El Congreso actual, elegido en 2022, es un mapa de la fragmentación. El Pacto Histórico tiene 16 senadores y 25 representantes. El Conservador, 16 y 25. El Liberal, 15 y 32. Ningún partido tiene mayoría. Ninguno se acerca. Y esa fragmentación obliga al gobierno a hacer malabares todos los días para aprobar cualquier cosa.
Lo más probable es que 2026 repita esa película. Otro Congreso sin mayorías claras, otro gobierno —sea del color que sea— obligado a negociar con 32 fichas de dominó que no encajan.
Mientras el debate político gira en torno a la seguridad, los economistas están viendo otra película de terror en cámara lenta. La inversión privada está en su nivel más bajo en dos décadas: 16.2% del PIB. El déficit fiscal es del 7.5%. Las cifras de Fedesarrollo suenan como un diagnóstico médico grave: «el desafío central para Colombia en 2026 es recuperar inversión y confianza».
Confianza. Esa palabra etérea que mueve capitales y define el futuro económico de un país. Y la confianza, en Colombia, está por el piso. Los empresarios no invierten porque no saben qué va a pasar. Los extranjeros tampoco. El próximo gobierno —sea quien sea— va a heredar un país en tensión económica, con un ajuste fiscal pendiente que los expertos calculan en 54 billones de pesos. Eso no se arregla con retórica.
El FMI proyecta un crecimiento modesto para 2026, del 3%. Pero eso es en el mejor de los casos, asumiendo que no pasa nada grave, que la situación política se estabiliza, que los riesgos globales no nos golpean. En otras palabras: wishful thinking.
El mapa político de cara a 2026 tiene tres bloques, pero son los del medio —los independientes— los que van a definir el resultado.
El bloque de gobierno está claro: el Pacto Histórico, con sus partidos de izquierda, más el Partido de la U que decidió subirse al bus oficial, más el Comunes que tiene cinco curules blindados por el Acuerdo de Paz. Su gran reto es mantenerse unidos. Ya hicieron una consulta interna en octubre para intentar democratizar la escogencia de candidatos, pero la izquierda colombiana tiene una larga tradición de fragmentarse en el momento menos oportuno.
El bloque de oposición también tiene sus actores claros: el Centro Democrático, que hace oposición cerrada a todo lo que huela a petrismo, y el Partido Verde, que tras profundas divisiones internas decidió declararse en oposición. La derecha está buscando desesperadamente la unidad, intentando presentar un candidato único para no dividir el voto. Germán Vargas Lleras, desde Cambio Radical, se perfila como el posible agregador de esa coalición.
Pero el bloque decisivo es el del medio. El Partido Liberal, que en enero de 2025 tomó una decisión histórica: declararse independiente del gobierno. Esa ruptura, motivada por la crisis diplomática con Estados Unidos y el desastre del orden público en el Catatumbo, fue el fin de la mayoría legislativa de Petro. El Partido Conservador, aunque formalmente listado como gobierno, en la práctica actúa como independiente. Y ahí está Cambio Radical, jugando a ser el eje de una nueva coalición.
Esos tres partidos —Liberal, Conservador, Cambio Radical— son el péndulo. Dependiendo de hacia dónde se muevan en 2026, así va a ser el próximo gobierno.
Hay un riesgo del que se habla poco pero que puede ser devastador: la desinformación. La Misión de Observación Electoral lo puso en su lista de amenazas: «la desinformación y polarización en la comunicación política». En un país donde el lenguaje político ha pasado del adversario al enemigo, donde las redes sociales son campos de batalla y donde cualquier resultado electoral puede ser disputado con narrativas de fraude, el riesgo no es solo que se manipule la votación. El riesgo es que se deslegitime el resultado.
Imagínense un escenario —no tan descabellado— en el que la elección presidencial se define por medio punto porcentual. 50.5% contra 49.5%. En el clima actual, ¿alguien cree que el bando perdedor va a aceptar el resultado sin chistar? La polarización extrema, alimentada por campañas de desinformación, puede convertir una elección ajustada en una crisis de legitimidad.
Hay tres caminos para el período 2026-2030, y ninguno es particularmente esperanzador.
El escenario más probable es el de «gobernabilidad fragmentada». Un presidente —de izquierda o de derecha, da igual— que gana pero sin mayoría en el Congreso. Que abandona la Paz Total pero no tiene un plan claro para reemplazarla. Que hace un ajuste fiscal ortodoxo para calmar a los mercados pero genera tensión social. Que logra reducir los homicidios en las ciudades pero deja intacta la «gobernanza armada» en las regiones. Un gobierno de contención, no de transformación. Cuatro años de sobrevivir, no de avanzar.
El escenario pesimista —que tiene una probabilidad media-alta, y eso debería asustarnos— es el de «crisis de legitimidad». Una elección disputada, un resultado impugnado, un gobierno que nace sin legitimidad. En ese contexto, la parálisis política en Bogotá permite que los grupos armados consoliden aún más su control territorial. La violencia política escala. El ajuste fiscal no se puede hacer, la inversión huye, los desplazamientos masivos aumentan. Es un país que se fragmenta, con regiones operando de facto fuera del control estatal.
Y está el escenario optimista, que tiene baja probabilidad pero que uno quisiera creer posible: un candidato del centro logra un mandato claro, una coalición funcional en el Congreso, reformas estructurales, recuperación de la confianza, control territorial. Es el escenario del «consenso nacional». Pero para que eso ocurra tendría que pasar algo extraordinario: una crisis tan severa que obligue a los bloques independientes a fusionarse, o un liderazgo tan carismático que logre lo que ningún presidente reciente ha logrado.
Lo que más inquieta de este panorama es la desconexión. Bogotá vive una realidad, las regiones otra. Aquí se debate sobre reformas y modelos económicos. Allá se negocia la supervivencia diaria con el grupo armado de turno. Aquí se mide el éxito en puntos del PIB. Allá se mide en no tener que desplazarse.
Colombia tiene 8.7 millones de desplazados internos, una de las cifras más altas del mundo. Eso no es un dato estadístico. Son millones de personas que tuvieron que abandonar su tierra porque alguien con fusil decidió que ese territorio era suyo.
Las elecciones de 2026 se van a definir en buena medida en esos territorios. En las CITREP, en las zonas donde la campaña electoral es un riesgo de vida, en los municipios donde el Estado es una entidad abstracta que aparece cada cuatro años a poner una urna.
Falta menos de un año para las elecciones.Y sin embargo, Colombia parece estar en pausa, esperando que algo pase, que alguien tome la iniciativa, que se clarifique el panorama.
Lo único claro es que el próximo gobierno va a heredar una triple crisis: de seguridad, económica y de confianza. Y que el Congreso que lo acompañe va a ser, casi con certeza, tan fragmentado como el actual.
Hay una frase que dice la directora de la MOE que resume bien el momento: «No podemos subestimar el tema de la violencia y presencia de los grupos armados, pero tampoco podemos sobreestimarlo y dejarnos atemorizar».
Es un equilibrio difícil. Reconocer la gravedad sin caer en el catastrofismo. Prepararse para lo peor sin perder la esperanza de lo mejor.
Pero lo que no podemos hacer es seguir en esta calma chicha, como si nada estuviera pasando, como si 2026 fuera una elección más. Porque no lo es. Lo que se juega el país en estos comicios es, literalmente, su capacidad de gobernarse a sí mismo en las próximas décadas.
Y el reloj está corriendo.