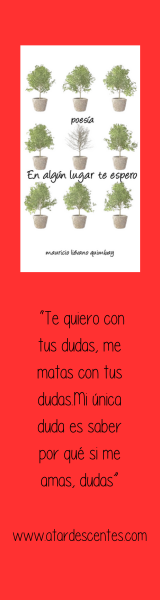La historia de José Gregorio Hernández es tan venezolana como contradictoria: un científico que quiso ser monje, un modernizador que terminó en los altares espiritistas, un médico que murió atropellado por la modernidad que él mismo trajo
Por ahí dicen que los santos no nacen, se hacen. Pero con José Gregorio Hernández uno no sabe muy bien qué pensar. El tipo nació en 1864 en Isnotú, un pueblo trujillano donde probablemente las vacas superaban en número a la gente, y terminó siendo el primer santo varón de Venezuela. Entre medio hay una historia que parece escrita por alguien con un sentido del humor bastante particular.
Imagínense esto: un muchacho de trece años que baja de los Andes caminando hasta Caracas porque su papá, comerciante y con visión, decidió que el chamo tenía que estudiar medicina. No derecho, no teología, medicina. En pleno siglo XIX, cuando los médicos venezolanos todavía curaban más o menos como en la época de Bolívar: mirando, palpando y rezando un poquito.
José Gregorio era de esos estudiantes odiosos que uno recuerda del colegio.Los sapos. El que siempre entregaba los trabajos a tiempo, el que los profesores ponían de ejemplo, el que se graduó con honores mientras los demás apenas sobrevivían los exámenes. Pero lo interesante es que no era un nerd insoportable. Era un tipo profundamente católico que veía en la medicina algo más que una profesión: una forma de ejercer la caridad. Vaya combinación.
Cuando se graduó en 1888, lo primero que hizo fue cumplir una promesa: regresar a los Andes a atender a los pobres de su tierra. Duró apenas unos meses. No porque se aburriera o se cansara, sino porque su antiguo profesor, le consiguió una beca del presidente de la República para irse a París. Así, como quien dice «ve y tráete la modernidad».
Y eso hizo. Se fue a París, el ombligo del mundo científico de entonces, a estudiar con los grandes. Aprendió bacteriología con un discípulo de Pasteur, embriología con Mathias-Marie Duval, fisiología con Charles Richet (que después ganaría el Nobel, por si fuera poco). Pero sobre todo aprendió a usar el microscopio como Dios manda, a cultivar bacterias, a teñir tejidos, a ver lo que el ojo humano no puede ver.
Regresó en 1891 cargado de equipos que debieron causar sensación en la aduana de La Guaira: microscopios Zeiss, microtomos, autoclaves, estufas de esterilización. Montó el primer laboratorio de fisiología experimental del país en la Universidad Central. Y aquí viene lo bueno: fundó la primera cátedra de bacteriología de América. No de Venezuela. De América entera.
Piénsenlo: mientras en otros países todavía discutían si los microbios existían o eran un invento francés, en Caracas había un señor cultivándolos en cajas de Petri y enseñándoles a los estudiantes cómo eran las células enfermas versus las sanas. Venezuela, ese país que siempre llega tarde a todo, por una vez llegó primero.
Pero José Gregorio tenía un problemita: no sabía cobrar. O mejor dicho, no quería. Atendía a los pobres gratis, les regalaba las medicinas de su propio bolsillo y hasta les daba plata para el pasaje de regreso a sus casas. El Vaticano después diría que para él «la medicina era una misión, sobre todo para los más necesitados». Suena bonito en un decreto papal, pero en la práctica significaba que el tipo vivía con lo mínimo mientras regalaba todo lo demás.
Hay una anécdota que lo retrata perfecto: diagnosticó a un niño y concluyó que lo que tenía era «la enfermedad de la pobreza, de la desasistencia». No le recetó jarabes ni píldoras. Se hizo cargo del tratamiento completo. Así era el hombre.
Cuando llegó la gripe española en 1918, esa pandemia que mató a millones en todo el mundo, José Gregorio salió a recorrer las calles de Caracas atendiendo enfermos casa por casa. A los 54 años, con salud delicada, exponiéndose al contagio como si nada. Porque para él, la cosa era así de simple: había gente enferma y él era médico.
Aquí es donde la historia se pone rara. Este tipo, brillante, políglota (hablaba francés, inglés, alemán, italiano, portugués y latín), con una carrera exitosa y el respeto de todo el mundo, lo que quería en realidad era meterse a monje. En serio.
En 1908 se fue a Italia y entró a la Cartuja de Farneta, una orden de esas donde los monjes viven en silencio perpetuo, apenas se ven entre ellos y pasan el día rezando. Para un tipo acostumbrado a las aulas y los laboratorios, debe haber sido como aterrizar en Marte. Su cuerpo no aguantó los rigores ascéticos y tuvo que regresar a Venezuela.
¿Se rindió? No. En 1913 lo intentó de nuevo, esta vez en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, estudiando teología. Le dio una afección pulmonar y otra vez para la casa. Dos fracasos, pero tal vez no eran fracasos. Tal vez alguien allá arriba le estaba diciendo: «Hermano, tu convento es el hospital, tu liturgia es la consulta, tu altar es el laboratorio«. Porque terminó como franciscano seglar, que es una forma de vivir la espiritualidad sin dejar el mundo.
El 29 de junio de 1919, José Gregorio salió de una farmacia en La Pastora con unas medicinas para una paciente anciana y pobre. Iba caminando cuando uno de los pocos automóviles que había en Caracas —porque en esa época los carros se contaban con los dedos— lo atropelló. Se golpeó la cabeza contra el borde de la acera. Fractura en la base del cráneo, hemorragia cerebral. Murió haciendo lo que siempre hizo: llevarle remedios a alguien que no podía pagarlos.
La ironía es brutal: el hombre que trajo la modernidad científica a Venezuela murió atropellado por un símbolo de esa misma modernidad. Y fiel a su vocación hasta el último respiro.
Desde ese día, el pueblo lo canonizó por su cuenta. Le prendían tantas velas en el cementerio que provocaron un incendio y quemaron su lápida. Tuvieron que trasladar sus restos a la Iglesia de La Candelaria, que se convirtió en un santuario de peregrinación. Su foto, con ese traje oscuro y sombrero que parece sacada de 1910 (porque es de 1910), está en casas, hospitales, carros por puesto, consultorios médicos. Es más omnipresente que el Libertador.
La Iglesia católica es lenta para estas cosas. Muy lenta. Empezaron el proceso en 1949, treinta años después de su muerte. Lo declararon Siervo de Dios en 1972, Venerable en 1986 y finalmente lo beatificaron en 2021, después de que una niña de diez años, Yaxury Solórzano, sobreviviera milagrosamente a un balazo en la cabeza en 2017. Los médicos dijeron que si vivía quedaría con daños severos. La mamá le rezó a José Gregorio. La niña salió del hospital veinte días después, caminando, hablando, sin secuelas. Los doctores no encontraron explicación científica. Irónico que el milagro del científico desafiara a la ciencia.
Este 19 de octubre de 2025, el Vaticano lo canonizó oficialmente. Usaron el proceso de «canonización equivalente», que es una forma elegante de decir: «Este tipo tiene más de un siglo de devoción popular ininterrumpida, así que vamos a reconocer lo que todo el mundo ya sabe».
Pero aquí viene la parte que seguro haría que José Gregorio se revolcara en su tumba si no estuviera tan ocupado haciendo milagros: es una figura central en el espiritismo venezolano. En el culto a María Lionza, ese sincretismo que mezcla catolicismo, creencias indígenas y africanidad, José Gregorio forma parte de la «Corte Médica». Hay médiums que dicen canalizarlo para hacer curaciones y «cirugías espirituales».
La paradoja es deliciosa: el hombre escribió en 1888 que como médico tenía que luchar contra «las preocupaciones y ridiculeces que tienen arraigadas: creen en el daño, en las gallinas y vacas negras, en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas». Cien años después, su espíritu supuestamente hace cirugías sin bisturí a través de médiums. Si hay algo más venezolano que eso, no sé qué es.
En la Venezuela de hoy, polarizada, quebrada, con millones de personas desperdigadas por el mundo, José Gregorio Hernández es una de las pocas cosas que todavía los une. Católicos y espiritistas, chavistas y opositores, ricos y pobres: todos le rezan, todos le prenden velas, todos tienen su estampa. Es el santo de la gente que sufre, del que está enfermo sin plata para médico, del que perdió la esperanza y se agarra de lo que sea.
No es solo un santo. Es un símbolo de lo que pudimos ser, de lo que todavía algunos quieren ser: gente que sirve, que no roba, que pone su talento al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. En un país donde la palabra «público» se asocia con robo y la palabra «servidor» con payaso, José Gregorio sigue siendo un recordatorio incómodo de que otra cosa es posible.
Murió hace más de cien años, pero sigue recetando. Sigue curando. Sigue siendo el médico de los pobres, solo que ahora desde una posición un poquito más elevada. Y seguramente, con ese sentido del deber que lo caracterizó, debe estar allá arriba preguntándose por qué tanta alharaca, si él solo hacía su trabajo.
A veces los santos son los que menos quieren serlo.