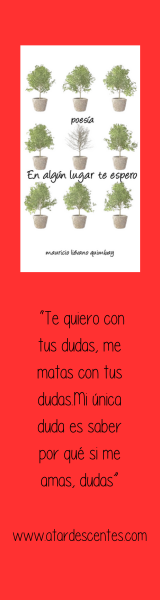Una isla de apenas tres mil habitantes en el corazón de la Amazonía ha vuelto a encender las alarmas diplomáticas entre Colombia y Perú. La isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas frente a la ciudad colombiana de Leticia, se ha convertido en el epicentro de una nueva disputa territorial que recuerda los conflictos del pasado entre estas dos naciones sudamericanas.
El pasado 5 de agosto, el presidente colombiano Gustavo Petro lanzó una sorpresiva acusación a través de sus redes sociales. El mandatario acusó a Perú de copar territorio colombiano en la Amazonía violando el Protocolo de Río de Janeiro. La respuesta peruana no se hizo esperar: El gobierno de Perú expresó «su más firme y enérgica protesta» tras el pronunciamiento hecho este martes por el presidente de Colombia.
La Isla Santa Rosa se encuentra ubicada en el Río Amazonas, frente la ciudad colombiana de Leticia y la ciudad brasileña de Tabatinga, convirtiéndola en un punto estratégico de la triple frontera amazónica.
Lo que hace única esta controversia es su naturaleza casi literalmente fluida. El origen del conflicto radica en que Santa Rosa no existía cuando se firmaron los tratados de límites entre Colombia y Perú. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, esta isla emergió tras 1929 debido a los movimientos sedimentarios del río.En zonas fluviales como el Amazonas, esta línea cambia constantemente por razones naturales: erosión, sedimentación y fluctuaciones del caudal. Eso hace que islas nuevas aparezcan y otras cambien de lado respecto al cauce principal, complicando los límites acordados hace un siglo.Esta realidad geográfica se ha vuelto más problemática en años recientes. Los cambios en el caudal amenazan con dejar a Leticia, importante puerto colombiano, sin salida directa al río. Los expertos advierten que se espera que el caudal del río Amazonas siga disminuyendo en los próximos años.
Para entender la magnitud de esta disputa, es necesario mirar hacia el pasado. Colombia y Perú ya han librado dos guerras por territorios amazónicos, y en ambas ocasiones, la región selvática fue mucho más que una línea en el mapa: fue el símbolo de la soberanía nacional y el control de recursos estratégicos.
El primer enfrentamiento (1828-1829)
La primera guerra entre estas naciones ocurrió cuando Colombia aún formaba parte de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Este conflicto nació de las ambiciones territoriales del Libertador, quien reclamaba los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. La guerra también reflejó las tensiones post-independentistas y el surgimiento del nacionalismo peruano que rechazaba la influencia bolivariana.
El conflicto culminó con el Tratado Larrea-Gual de 1829, que establecía fronteras según las divisiones coloniales. Sin embargo, cuando la Gran Colombia se disolvió en 1830, Perú desconoció el tratado, argumentando que la disolución lo liberaba de sus compromisos. Esta decisión sembró las semillas de futuros conflictos.
El conflicto de Leticia (1932-1933): Cuando las heridas del caucho se volvieron guerra
Un siglo después, la misma región amazónica volvió a ser escenario de guerra, pero esta vez las tensiones estaban profundamente marcadas por los traumas de la era cauchera. El 1 de septiembre de 1932, aproximadamente 250 soldados peruanos tomaron por la fuerza la ciudad de Leticia, desencadenando lo que se conoció como la Guerra Colombo-Peruana o Conflicto de Leticia.
Los intereses económicos de la Casa Arana jugaron un papel crucial en este conflicto. La notoria empresa cauchera, con su historial de explotación y maltrato a las poblaciones indígenas, había alimentado el deseo peruano de reclamar y controlar el Trapecio Amazónico. Figuras como Julio César Arana y otros empresarios de Loreto presionaron al gobierno peruano para que no reconociera el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que había cedido Leticia a Colombia.Este conflicto fue particularmente significativo para Colombia. La «ofensa peruana» generó un fervor patriótico sin precedentes que trascendió las divisiones políticas internas entre liberales y conservadores. Miles de colombianos se ofrecieron como voluntarios, y las mujeres donaron sus joyas para financiar la guerra.La memoria de la violencia cauchera y las atrocidades documentadas por José Eustaquio Rivera en La Vorágine alimentaron el sentimiento nacional colombiano. El conflicto no era solo por territorio: era por vindicar décadas de abusos y afirmar la soberanía sobre una región que había sido marcada por la explotación extranjera.La guerra se extendió por 298 días e incluyó batallas navales y terrestres, desde el combate de Tarapacá hasta la decisiva batalla de Güepí. Un punto de inflexión fue el asesinato del presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro el 30 de abril de 1933. Su sucesor, el general Óscar Benavides, más dispuesto a negociar, facilitó el camino hacia la paz.
La paz duradera de 1934
A diferencia del tratado del siglo XIX, la resolución del conflicto de 1932-1933 marcó un cambio histórico. El Protocolo de Río de Janeiro, firmado el 24 de mayo de 1934, no solo puso fin a la guerra, sino que estableció una paz que ha perdurado durante 90 años.Este tratado ratificó el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que reconocía la soberanía colombiana sobre el Trapecio Amazónico, incluyendo Leticia. La diferencia crucial fue el rol de la diplomacia internacional: la Sociedad de Naciones (predecesora de la ONU) intervino activamente, y el acuerdo incluyó mecanismos de cumplimiento más robustos.
La actual controversia no es solo sobre una pequeña isla. Aislada geográficamente y con una población de cerca de tres mil habitantes, Santa Rosa mantiene su vida cotidiana mientras se convierte en símbolo de tensiones más amplias.Santa Rosa emerge frente a Leticia, principal ciudad colombiana sobre el Amazonas, y Tabatinga, su vecina brasileña. La isla pertenece oficialmente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, Perú.La disputa se intensificó cuando Perú creó oficialmente el distrito de Santa Rosa en julio de 2025. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que su gobierno no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa de Loreto, pese a la creación del distrito del mismo nombre por una ley aprobada por el Congreso peruano.Las tensiones han escalado en días recientes. Un avión militar colombiano fue captado sobrevolando Isla Santa Rosa mientras el premier Eduardo Arana y ministros de su gabinete se encontraban en la zona, aumentando las preocupaciones sobre una posible militarización del conflicto.
La historia de los conflictos entre Colombia y Perú ofrece lecciones valiosas para la crisis actual. El tratado de 1829 falló porque fue rápidamente desconocido cuando cambiaron las circunstancias políticas. En contraste, el Protocolo de 1934 ha perdurado precisamente porque incluyó mecanismos internacionales de supervisión y estableció principios de derecho internacional más sólidos.
La diferencia clave entre los conflictos del siglo XIX y XX fue el papel de la diplomacia multilateral. Mientras que en 1829 los acuerdos dependían únicamente de la voluntad bilateral, en 1934 la intervención de la Sociedad de Naciones proporcionó un marco de cumplimiento más robusto.La experiencia histórica muestra que los conflictos amazónicos entre Colombia y Perú han terminado fortaleciendo, paradójicamente, sus relaciones bilaterales. El Protocolo de 1934 no solo resolvió la disputa territorial, sino que estableció un marco de «paz, amistad y cooperación» que ha perdurado.La clave estará en recordar que la Amazonía, lejos de ser una región periférica, es fundamental para ambas naciones. Como demostraron los conflictos pasados, estos territorios no son solo líneas en mapas, sino espacios vitales para la identidad nacional y el futuro ambiental de la región.
La isla Santa Rosa, surgida del mismo río que una vez dividió a estas naciones, puede convertirse en un símbolo de cooperación en lugar de conflicto. La historia ha demostrado que Colombia y Perú pueden resolver sus diferencias cuando priorizan la diplomacia sobre la confrontación, y cuando reconocen que sus destinos amazónicos están inexorablemente unidos.