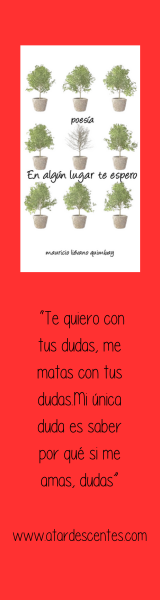Hay una generación de colombianos que sabe exactamente dónde estaba cuando escuchó por primera vez «Bohemian Rhapsody» . No en un concierto, no en MTV —que aún no existía—, sino pegados a un transistor que sus papás les habían comprado más por necesidad que por capricho. Era 1975, Queen acababa de sacar su obra maestra, y en el dial de AM, entre las estáticas y los acordes desafinados de los bambucos oficiales, comenzaba a colarse una revolución sonora que cambiaría para siempre el paisaje cultural del país.
Los que hoy tienen entre 50 y 65 años vivieron la adolescencia más rara de la historia de Colombia: crecieron escuchando a Los Beatles traducidos al castellano mientras el país se desangraba en violencia política. Fueron la primera generación que tuvo acceso masivo a la música internacional, pero también la última que conoció un mundo sin internet, sin redes sociales, sin la posibilidad de escuchar lo que quisieran cuando quisieran. Para ellos, la radio no era solo entretenimiento: era una ventana al mundo, un salvavidas cultural en medio de un océano de incertidumbre.
La historia empieza a mediados de los sesenta, cuando personajes como Carlos Pinzón, Alfonso Lizarazo, Armando «El Chupo» Plata Camacho, Gonzalo Ayala y Manolo Bellón comenzaron a entender que había una audiencia joven hambrienta de algo diferente. Emisoras como Radio 15, Radio Fantasía y HJJZ fueron los laboratorios donde se cocinó lo que después sería conocido como radio juvenil colombiana.
Radio 15, la pionera de Alfonso Lizarazo, fue el primer experimento serio de hacer radio para los jóvenes en Colombia. En una época en que las emisoras tradicionales programaban vallenatos, pasillos y la música «decente» que los padres de familia aprobaban, Lizarazo tuvo el atrevimiento de poner rock anglo y pop internacional. Era 1965 y el país apenas salía del Frente Nacional, pero en el dial de AM ya se gestaba una revolución cultural que los políticos no vieron venir.
«El club del clan», el programa estrella de Radio 15, no era solo un espacio musical: era una comunidad. Los muchachos se levantaban temprano los sábados para escuchar los últimos éxitos de Los Beatles, The Rolling Stones o The Kinks. Se aprendían las letras fonéticamente, sin entender ni jota de inglés, pero sintiendo en el estómago que esas canciones hablaban de algo que las baladas de Julio Iglesias no lograban tocar.
Paralelamente, Radio Tequendama se convertía en la meca de la farándula juvenil. Divulgaba primicias de la farándula y transmitía entrevistas exclusivas con las estrellas del momento, entre otras Luis Miguel, que estuvo en sus estudios cuando apenas tenía 12 años; Yuri, una jovencita de 17 años, y otros grandes artistas como Roberto Carlos, Rafael. No era solo música: era el glamour, el chisme, la posibilidad de sentirse cerca de los ídolos que solo se veían en las revistas que llegaban con meses de retraso desde México y Argentina.
Pero el verdadero parteaguas llegó en 1982, cuando Fernando Pava Camelo fundó Súper Stereo 88.9 FM. Para finales de los años 70 y comienzos de los 80, no había una radio juvenil orientada al rock y pop en Colombia. Había quedado atrás la época en que Radio 15 de Alfonso Lizarazo y El club del clan aglutinaban a la juventud alrededor de la música pop y rock. Era el momento perfecto para una propuesta que entendiera que los jóvenes colombianos ya no querían ser tratados como niños, pero tampoco estaban listos para la solemnidad adulta.
La Superestación, como se conoció después, fue más que una emisora: fue el soundtrack de una generación que estaba aprendiendo a ser joven en un país que no sabía muy bien qué hacer con su juventud. Mientras en las calles se hablaba de secuestros, bombas y desapariciones, en el 88.9 FM sonaba «Take On Me» de A-ha, «Careless Whisper» de George Michael y «La Negra» de La Santa Cecilia. Era una esquizofrenia hermosa: vivir la realidad colombiana con banda sonora internacional.
El fenómeno no se limitó a Bogotá. En todo el país comenzaron a aparecer imitadores, adaptaciones locales del modelo que Pava había traído de Estados Unidos. El «American Top 40» de Casey Kasem se emitía en inglés los domingos, y aunque la mayoría no entendiera ni la mitad de lo que decía el locutor, se quedaban pegados al radio para escuchar la música y sentirse parte de algo más grande que el barrio, la ciudad, el país.
«El Zoológico de la Mañana», que comenzó como «6FM» en 1988, terminó de definir el ADN de esa generación. No era solo humor: era irreverencia organizada, caos controlado, la posibilidad de reírse de todo en un país donde reírse de cualquier cosa podía ser peligroso. Carlota Larota y Fulgencio Cabezas Manotas no eran solo personajes de radio: eran arquetipos de una Colombia que estaba aprendiendo a no tomarse tan en serio.
Los que crecieron con esas voces desarrollaron una forma particular de ver el mundo. Aprendieron inglés cantando con Duran Duran, conocieron la política a través de las parodias del Zoológico, y descubrieron que era posible ser colombiano sin renunciar a ser ciudadanos del mundo. Fueron la primera generación globalizada del país, pero también la última que tuvo que inventarse su propia globalización.
La influencia de esa radio trasciende lo musical. Moldeó formas de hablar, de relacionarse, de entender el humor. Creó códigos generacionales que aún perduran: basta con mencionar a Carlota Larota en una reunión de cincuentones para que se desate una cascada de recuerdos y sonrisas cómplices. Son los padres que hoy ponen música de los ochenta en el carro y sus hijos no entienden por qué se emocionan tanto con «Don’t Stop Believin'» o «Billie Jean».
También definió una forma particular de consumir entretenimiento: la paciencia de esperar a que sonara la canción favorita, la emoción de grabar en casete los conteos semanales, la frustración de perderse el final de una canción porque se acabó la cinta. Vivieron el último momento de la humanidad en que no era posible acceder instantáneamente a cualquier canción del mundo.
Económicamente, esa generación fue la primera que tuvo poder adquisitivo juvenil en Colombia. Sus padres, hijos del crecimiento económico de los sesenta y setenta, les podían comprar transistores, casetes, discos de vinilo. Fueron el mercado que hizo viable la radio juvenil, pero también el producto que esa radio ayudó a crear: consumidores culturales sofisticados, abiertos al mundo, pero con los pies puestos en la realidad nacional.
Hoy, cuando los algoritmos de Spotify nos conocen mejor que nosotros mismos, cuando tenemos acceso inmediato a toda la música del mundo, esa generación de los transistores sigue buscando esa sensación que solo daba la radio en vivo: la sorpresa, la serendipia, la posibilidad de descubrir algo nuevo sin haberlo buscado.
La radio juvenil colombiana de los ochenta y noventa no solo cambió la banda sonora del país: cambió la forma como una generación entera entendió lo que significaba ser joven, ser colombiano y ser ciudadano del mundo al mismo tiempo. Los que crecieron con esas voces siguen cargando ese ritmo interno, esa capacidad de encontrar música en medio del caos que aprendieron pegados a un transistor cuando el mundo era más silencioso, más lento, pero infinitamente más misterioso.