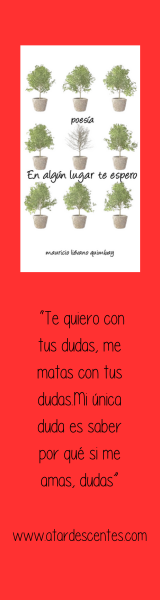Colombia tiene leyes bonitas. Leyes con nombres que suenan a justicia, a reparación, a memoria. La Ley Rosa Elvira Cely, por ejemplo, lleva el nombre de una mujer que fue torturada y asesinada en un parque de Bogotá con una sevicia que le heló la sangre al país entero. Esa ley tipificó el feminicidio como delito autónomo en 2015. Está también la Ley 1257 de 2008, que prometió garantizar «una vida libre de violencia» para todas las mujeres colombianas. Papel sellado, tinta oficial, debates en el Congreso. Todo muy solemne, pero las mujeres siguen muriendo.
Entre enero y julio de 2025, 633 mujeres fueron asesinadas en Colombia. El año anterior, en el mismo período, habían sido 541. Un incremento del 17% que debería hacer sonar todas las alarmas, pero que apenas genera un titular efímero antes de que la noticia sea devorada por el ciclo interminable de escándalos políticos y trinos indignados. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría se pelean por las cifras de feminicidios como si fueran equipos de fútbol rivales: 745 casos versus 198 en 2024. Nadie sabe realmente cuántas son. Lo que sí sabemos es que son demasiadas.
Hay algo profundamente perverso en la manera como esta sociedad ha normalizado la violencia contra las mujeres. No es que los colombianos seamos especialmente crueles o sádicos. Es peor: hemos convertido el machismo en parte del paisaje cultural, en algo tan cotidiano como el tinto de la mañana o el trancón de las seis. «Así son los hombres», dicen las abuelas con resignación. «Las mujeres también provocan», murmura el cuñado en la reunión familiar. «Algo habrá hecho», susurra el vecino cuando se entera de que fulana terminó en urgencias.
Este no es un problema de hombres violentos sueltos por ahí como bestias incontrolables. Es un problema estructural, una herencia colonial y religiosa que durante siglos les dijo a las mujeres que su lugar era calladitas y obedientes, y a los hombres que su masculinidad se medía por cuánto control ejercían sobre «sus» mujeres. El conflicto armado no inventó esta violencia, pero la perfeccionó. Los grupos armados entendieron rápido que atacar el cuerpo de las mujeres era la forma más efectiva de someter comunidades enteras. Marcar el territorio marcando los cuerpos. Una lógica brutal que dejó cicatrices que todavía no sanamos.
Lo que los estudios llaman «continuum de la violencia» suena académico, pero es devastadoramente simple: la mujer que hoy recibe un insulto, mañana recibirá un empujón, pasado mañana un golpe, y un día cualquiera terminará siendo otra estadística más. La violencia psicológica, la económica, esas que no dejan moretones visibles pero que van minando la autoestima y la autonomía, son las antesalas del feminicidio. Y nadie interviene a tiempo porque «son cosas de pareja», porque «ella sabrá por qué se queda», porque siempre hay una excusa para mirar hacia otro lado.
Para miles de mujeres colombianas, la violencia no solo las golpea: las destierra. Las arranca de sus casas, sus tierras, sus muertos enterrados en el pueblo. Más de cinco millones de personas siguen desplazadas en Colombia, y la mayoría son mujeres con sus hijos a cuestas. El 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina, y en el 68% de esos casos, ellas están solas. Solas con el terror a cuestas, solas con la culpa del sobreviviente, solas intentando alimentar bocas en ciudades que las miran con desconfianza.
La violencia sexual fue —es— un arma de guerra. Los actores armados lo sabían bien: violar a una mujer era violar a toda la comunidad, era un mensaje claro de quién mandaba. Así que las mujeres huían. Pero huir no es salvarse. Porque en el destierro las esperan nuevas violencias: la explotación laboral y sexual, los hacinamientos en zonas marginales, la discriminación, la soledad brutal de no tener a nadie. Se van para no morir, pero terminan viviendo en un limbo donde tampoco están vivas del todo.
Y el Estado, que en teoría debería protegerlas con su red de Casas de Refugio y Comisarías de Familia, brilla por su ausencia. O peor: cuando aparece, revictimiza. Funcionarios que les preguntan qué llevaban puesto cuando las agredieron, que las mandan a llenar formularios mientras sangran, que las culpan por no haberse ido antes. La violencia institucional, la llaman. Cuando el mismo Estado que prometió protegerlas se convierte en otro agresor.
Aquí está el nudo de la tragedia: Colombia tiene uno de los marcos legales más avanzados de América Latina para proteger a las mujeres. Pero entre la ley y la vida real hay un abismo del tamaño de la impunidad. Las Comisarías de Familia están desbordadas y sin recursos. La Fiscalía apenas logra tipificar uno de cada cinco asesinatos de mujeres como feminicidio. Las Casas de Refugio son insuficientes y mal financiadas. Y mientras tanto, el sistema se enreda en sus propios datos: que si fueron 198 feminicidios, que si fueron 745, que si esta cifra incluye o no incluye los casos en investigación. Como si las muertas fueran números en un debate bizantino.
Lo más escalofriante es que mientras los reportes de violencia física y sexual muestran leves descensos, los homicidios de mujeres se disparan. ¿Qué significa eso? Que las mujeres están dejando de denunciar porque saben que el sistema no las va a proteger. Que prefieren quedarse calladas antes que arriesgarse a la venganza del agresor. O que simplemente ya no llegan a tiempo para denunciar porque están muertas.
El 68% de los feminicidios en 2024 fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima. El lugar más peligroso para una mujer en Colombia sigue siendo su propia casa. Y no hay ley, por progresista que sea, que pueda cambiar eso si no hay voluntad política real para implementarla.
No es solo plata, aunque la plata hace falta y mucha. Es una transformación cultural que tomará generaciones. Porque mientras sigamos criando niños que creen que ser hombre es ser fuerte, controlador y proveedor, y niñas que interiorizan que deben ser complacientes, cuidadoras y silenciosas, vamos a seguir reproduciendo esta violencia.
Se necesitan fiscales y jueces capacitados en perspectiva de género. Se necesitan Comisarías de Familia fortalecidas en cada municipio. Se necesita un sistema unificado de datos para saber de qué magnitud es realmente el problema. Se necesitan campañas masivas que le digan a este país que el machismo mata, que los celos no son amor, que controlar no es cuidar.
Pero sobre todo, se necesita que esta sociedad entienda que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni un problema de ellas. Es una crisis de todos. Mientras el 75% de las víctimas de violencia de género sean mujeres, mientras los cuerpos de niñas de cero a cuatro años representen el 12% de los casos, mientras las mujeres desplazadas tengan que elegir entre el terror de quedarse o el desarraigo de irse, este país no va a conocer la paz.
Las leyes están ahí, bonitas y bien redactadas. Pero las mujeres siguen muriendo. Y esa es la promesa rota que nos debería avergonzar a todos.