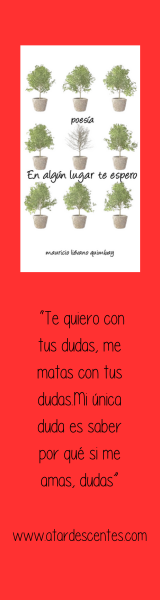Septiembre es el mes de prevención contra el suicidio
María Fernanda recibió una llamada que le partió la vida por la mitad. Su hermano menor, de apenas 22 años, había decidido que ya no quería seguir. No fue el primero, no será el último. En Colombia, cada día, más de cinco personas toman esa misma decisión.Los números, fríos y contundentes como una puñalada, hablan de una realidad que preferiríamos ignorar: entre enero y agosto de 2024, el país registró 1,942 suicidios. Es decir, más de ocho colombianos al día eligieron el silencio eterno sobre el ruido de vivir. Y esos son solo los que llegaron a las estadísticas oficiales, porque detrás de cada muerte consumada hay una cifra aún más escalofriante: los que lo intentan.En 2022, el año del que tenemos los datos más completos, fueron 37,274 intentos de suicidio. Casi cien personas cada día que dijeron «hasta aquí llegué» pero el destino, la suerte o la intervención de otros les devolvió el aliento. La matemática es despiadada: por cada colombiano que se mata, hay trece que lo intentan.
Acá las cosas se ponen raras, y es que los hombres se matan cuatro veces más que las mujeres, pero ellas lo intentan tres veces más que ellos. En 2022, el 79% de quienes lograron quitarse la vida fueron hombres. Pero cuando hablamos de intentos, el 65% correspondió a mujeres.La explicación, dicen los expertos, está en los métodos. Los hombres eligen la soga, el disparo, las formas que no dan tiempo al arrepentimiento. Las mujeres optan por las pastillas, el veneno, caminos que a veces permiten una segunda oportunidad. Como si hasta en la manera de irse reflejáramos los roles que nos impone la sociedad: ellos, expeditos y letales; ellas, más contemplativas, incluso en la desesperación.No es que los hombres sufran más o las mujeres menos. Es que vivimos la angustia de maneras distintas. Los hombres cargan con ese peso machista de no poder mostrar debilidad, de tener que «aguantarse» hasta que la olla explota. Las mujeres, en cambio, tienen más permisos sociales para expresar su dolor, pero también más conflictos relacionales que las asfixian.
Si hay algo que debería quitarnos el sueño es lo que está pasando con nuestros muchachos. El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los 15 y los 24 años en Colombia. En 2024, hasta agosto, 183 menores de edad se habían quitado la vida. Ciento ochenta y tres futuros que se desvanecieron antes de tiempo.
Los datos son claros: los problemas familiares encabezan la lista de razones (36.1% de los casos), seguidos por los conflictos de pareja (27.4%). Suena a lugar común, pero no lo es. Detrás de esas cifras hay adolescentes que no saben cómo manejar su primer desamor, jóvenes que sienten que decepcionar a papá y mamá es peor que morirse, muchachos que creen que la vida adulta será una extensión infinita de la pesadilla que están viviendo.
Pero si hay una población que está pagando un precio desmedido por la desesperanza, son nuestros pueblos indígenas. En algunos territorios, como entre los embera, las tasas de suicidio llegan a 500 casos por cada 100,000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva: la tasa nacional promedio ronda los 6 casos por cada 100,000.Vaupés, Amazonas, Guainía encabezan las listas de los departamentos más golpeados. No es casualidad que coincidan con los territorios donde viven las comunidades indígenas. Ahí, la pérdida de la identidad cultural, el desarraigo, la falta de oportunidades y el trauma histórico se mezclan en un cóctel letal que está acabando con generaciones enteras.
La tragedia es que muchas de estas muertes podrían evitarse si entendieran que la prevención no puede ser la misma para todos. No se puede llegar a una comunidad wayúu con la misma estrategia que funciona en Chapinero. La cosmovisión, los rituales, la manera de entender la vida y la muerte son diferentes. Y mientras sigamos aplicando recetas únicas a realidades múltiples, seguiremos perdiendo vidas.Lo más desconcertante de todo este drama es que las cifras oficiales no cuadran entre sí. El DANE dice una cosa, el INS dice otra, y hay documentos del mismo DANE que contradicen sus propias estadísticas. En un momento reportan tasas de 5.9 por cada 100,000 habitantes, y en otro hablan de 16.5 para el mismo periodo.
Esa inconsistencia no es solo un problema técnico. Es un obstáculo real para diseñar políticas efectivas. ¿Cómo se asignan recursos si no sabemos con certeza qué tan grave es el problema? ¿Cómo se mide el éxito de una estrategia si las líneas de base cambian según quién las mida?
Entre 2005 y 2021, el suicidio le costó a Colombia entre 4,210 y 7,177 millones de dólares. No es solo una cifra: son más de 2.1 millones de años de vida productiva que se perdieron. Años en los que esos jóvenes habrían trabajado, creado, amado, construido familia, pagado impuestos, aportado a la sociedad.Pero el costo real va más allá de lo económico. Cada suicidio afecta directamente a unas seis personas del entorno. Padres que no se perdonan, hermanos que se preguntan qué pudieron haber hecho diferente, amigos que cargan con una culpa que no les corresponde. El duelo por suicidio es particular, más complejo, porque viene cargado de vergüenza y porque la sociedad todavía susurra cuando habla de estos temas.
No todo es pesimismo. La línea 106 del Ministerio de Salud atiende las 24 horas, y cada departamento tiene sus propias líneas de apoyo. Caldas, por ejemplo, reportó una disminución en los casos durante 2024. Bogotá tiene protocolos específicos para el seguimiento de quienes han hecho intentos. Algunas universidades han creado programas de detección temprana entre sus estudiantes.La clave, dicen quienes saben del tema, está en hablar. En preguntar. En no asumir que «se le va a pasar» o que «solo busca llamar la atención». Porque cuando alguien dice que se quiere morir, aunque sea en broma, algo está pasando. Y ese algo merece toda nuestra atención.
Al final, detrás de cada estadística hay un nombre, una familia rota, un futuro truncado. Y mientras sigamos tratando el suicidio como un tema tabú, como algo de lo que no se habla en la mesa del domingo, seguiremos perdiendo a nuestros muchachos, a nuestros hermanos, a pedazos de nosotros mismos que se van sin despedirse.