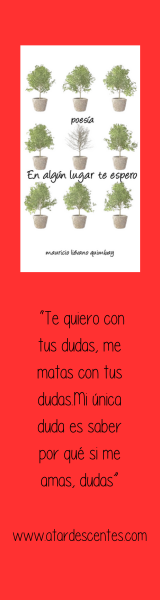Hay términos que se quedan pegados al lenguaje como chicle en la suela. «Lista Clinton» es uno de esos. En América Latina, mencionarla es como invocar un fantasma que lleva casi treinta años rondando bancos, empresas y vidas enteras. Pero la cosa es que casi nadie sabe realmente de qué habla cuando la nombra.
La tal «Lista Clinton» no es más que un apodo, una forma de ponerle cara —la del presidente que firmó la orden— a algo mucho más complejo y letal: la Lista SDN de la OFAC. Ese acrónimo que suena a agencia de espionaje de película barata es, en realidad, uno de los instrumentos más sofisticados que Washington ha diseñado para proyectar poder sin necesidad de enviar marines ni aviones de combate.
Corría 1995 y Pablo Escobar ya era un cadáver en un tejado de Medellín. Pero su muerte no trajo paz, sino un reordenamiento del tablero. El Cartel de Cali tomó el control con una sofisticación que asustó a los gringos más que las bombas de Escobar. No eran solo traficantes; eran empresarios del crimen con tentáculos en la economía legal, corrupción institucional de alta gama y una capacidad de lavado de dinero que hacía ver al Medellín de Escobar como un emprendimiento artesanal.
Entonces William J. Clinton firmó la Orden Ejecutiva 12978 un 21 de octubre de ese año. El documento, técnicamente aburrido como todo papeleo legal, escondía una revolución táctica: Estados Unidos acababa de descubrir que podía matar comercialmente sin mancharse las manos de sangre.
La lógica era brutal en su simplicidad: si el narcotráfico es un negocio, ¿por qué perseguir solo la droga cuando puedes estrangular el dinero? La orden se basaba en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional —otra joya burocrática— que permitía al presidente declarar una «amenaza inusual y extraordinaria» y activar un arsenal de sanciones económicas. Los hermanos Rodríguez Orejuela y su imperio pasaron de ser un problema de la DEA a convertirse en una emergencia nacional que justificaba congelar activos y prohibir transacciones.
La OFAC, esa oficina del Tesoro que poca gente conoce, se convirtió en el verdugo de este sistema. Su trabajo es simple en teoría: identifica a los malos, los pone en una lista y los saca del juego financiero global. No hay juicio. No hay fiscales presentando pruebas ante un juez. No hay derecho a confrontar a tus acusadores. La OFAC opera con un estándar de «razón para creer» o «indicios suficientes» basándose en inteligencia clasificada que nadie más ve. Es un procedimiento administrativo, dicen. Una medida preventiva, insisten. Pero para quien aparece en esa lista, es una ejecución económica sin derecho a defensa.
Y las consecuencias son devastadoras. Tus cuentas bancarias se congelan instantáneamente en cualquier lugar donde haya jurisdicción estadounidense. Las empresas y personas de Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios contigo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es el efecto dominó global.
Los bancos internacionales, aterrorizados por multas millonarias o por terminar ellos mismos sancionados, te cierran las cuentas aunque estén en Suiza, Colombia o Singapur. Las tarjetas de crédito dejan de funcionar. Nadie quiere tocarte ni con un palo de tres metros porque el riesgo reputacional es demasiado alto. En Colombia, hasta la Corte Constitucional aceptó que estar en la lista es «causa objetiva» para que un banco te niegue servicios. Es decir, el Estado colombiano validó jurídicamente tu muerte comercial decretada desde Washington.
El éxito inicial contra los Rodríguez Orejuela convenció al Congreso estadounidense de que esto era demasiado bueno para dejarlo morir con la emergencia colombiana. En 1999 aprobaron la Ley Kingpin, que transformó la orden ejecutiva en un estatuto permanente y global. Ya no hacía falta declarar una emergencia nacional cada vez. Ahora el presidente podía designar a narcotraficantes en cualquier parte del mundo y meterlos en la misma licuadora financiera.
La lista creció y mutó. Lo que empezó como un ataque quirúrgico contra el Cartel de Cali se convirtió en una herramienta multipropósito para lidiar con terroristas, oligarcas rusos, dictadores, ciberdelincuentes y cualquiera que Washington considere una amenaza. Hoy la Lista SDN incluye miles de nombres bajo docenas de programas distintos. Pero en América Latina seguimos llamándola «Lista Clinton» porque el trauma original nunca se fue.
La historia de la lista está llena de casos que ilustran su poder y sus abusos. Drogas La Rebaja, la cadena de farmacias más popular de Colombia, terminó sancionada por sus vínculos con los Rodríguez Orejuela. El América de Cali, un club de fútbol con hinchada apasionada, también cayó. Eran negocios que, según Washington, servían para lavar dinero del cartel. Puede que tuvieran razón. Pero las miles de personas que trabajaban en esos lugares perdieron sus empleos por decreto estadounidense.
Y luego están las historias de gente que jura y perjura que no tenía nada que ver, que fue un error, una confusión de nombres, una asociación lejana malinterpretada. Para ellos, la lista se convirtió en una pesadilla sin final. Porque salir de ahí es casi tan difícil como entrar es fácil.
El proceso de «petición de reconsideración» existe, en teoría. Pero es largo, opaco y raramente exitoso. Tienes que demostrar que hubo un error, que cambiaste tu comportamiento o que mantenerte en la lista ya no sirve a los intereses estadounidenses. Buena suerte probando tu inocencia contra evidencia secreta que ni siquiera puedes ver. La OFAC es juez y parte: la misma oficina que te metió en la lista decide si te saca. El sistema está diseñado para favorecer al gobierno, no al designado.
El caso más explosivo reciente fue la inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro, su familia y algunos de sus colaboradores. La medida cayó como bomba diplomática. Petro, que había hecho carrera política enfrentándose a las estructuras del narcotráfico, llamó a la designación una «paradoja». Muchos en Colombia y fuera la vieron como un acto de presión política, una forma de castigar a un gobierno que no se alineaba del todo con los intereses de Washington.
Y ahí está el problema de fondo. Una herramienta que se presenta como técnica y administrativa se vuelve inevitablemente política cuando se aplica contra presidentes, exmandatarios y figuras públicas.
Treinta años después de su creación, la «Lista Clinton» —ese nombre que se niega a morir— sigue siendo una de las armas más efectivas del arsenal estadounidense. Ha ayudado a desmantelar redes criminales, ha presionado a dictadores y ha complicado la vida a terroristas. Es rápida, es barata y no requiere bombardeos ni invasiones.
Pero también es una espada sin contrapesos. Opera en las sombras de la inteligencia clasificada, con supervisión judicial casi nula y consecuencias que van mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Le otorga al poder ejecutivo de Washington la capacidad de decidir quién puede participar en la economía global y quién queda excluido, basándose en estándares que nadie más puede revisar.
Para América Latina, la lista es un recordatorio constante de una asimetría de poder que nunca se ha ido. Es la versión financiera de las viejas intervenciones militares: menos visible, más sofisticada, pero igual de efectiva para imponer la voluntad de Washington.
Y mientras el mundo siga girando alrededor del dólar y del sistema financiero estadounidense, esa lista seguirá siendo lo que siempre ha sido: una forma de matar sin disparar un solo tiro.