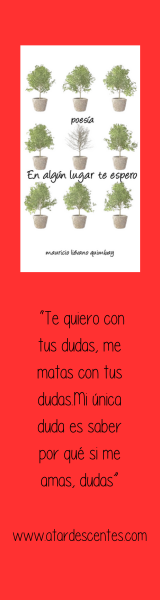La Historia nos vende mentiras acomodadas, y una de las más cómodas es aquella que sitúa la caza de brujas en la «oscuridad medieval». Como si la Edad Media hubiera sido ese páramo intelectual donde todo era posible y la gente señalaba con el dedo a cualquiera que estornudara raro. Mentira piadosa. La verdad es mucho más incómoda: las hogueras ardieron más alto justo cuando Europa presumía de estar despertando. En pleno Renacimiento. En la supuesta era de la razón.
Entre 1450 y 1750, aproximadamente cien mil personas fueron procesadas por brujería. De esas, entre cincuenta y sesenta mil terminaron ejecutadas. Y aquí viene el dato que hace crujir el relato oficial: el ochenta por ciento eran mujeres. No es casualidad. Nunca lo fue.
En 1486, dos inquisidores dominicos —Heinrich Kramer y Jacob Sprenger— publicaron el Malleus Maleficarum, «El martillo de las brujas». Un libro que se convertiría en el manual de instrucciones para el genocidio. Kramer venía de ser humillado en Innsbruck un año antes, cuando el obispo local lo echó de la ciudad tras un juicio fallido. Lo acusaron de estar obsesionado con los detalles sexuales de las acusadas. El Malleus fue su venganza editorial.
El tratado es una obra maestra de la misoginia teológica. Argumenta que la palabra femina viene de fe y minus —menor fe—, porque las mujeres son «de menor fe». Sostiene que son crédulas, lujuriosas, mentalmente débiles. Presas fáciles para el Diablo. Hay un pasaje que lo resume todo: «Toda brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable».
Pero lo verdaderamente diabólico del Malleus no fue solo su contenido. Fue su difusión. Los autores incluyeron al principio una bula papal de 1484 sin autorización, dando la impresión de que el Papa respaldaba el texto completo. No lo hacía. De hecho, en 1490 la propia Inquisición y la Universidad de Colonia condenaron el libro por poco ético y contrario a la doctrina.
Demasiado tarde. La imprenta —esa maravilla tecnológica— ya había hecho su trabajo sucio. Entre 1486 y 1669, el libro tuvo decenas de ediciones. Se distribuyó por toda Europa. Llegó a manos de jueces sin formación que lo adoptaron como biblia judicial. Católicos y protestantes por igual.
El Malleus no solo describía a las brujas. Las construyó. Codificó el estereotipo: mujeres que volaban de noche, que asistían a aquelarres presididos por el Diablo en forma de macho cabrío, que copulaban con demonios, que mataban niños para el Sabbat. La mayoría de estos elementos no venían del folclore popular. Los inventaron las élites cultas —teólogos, jueces, inquisidores— y luego los proyectaron sobre la gente común.
Había una lógica perversa detrás. Los eruditos conocían la «magia alta» o ceremonial, la nigromancia, que implicaba invocar demonios conscientemente. Cuando se topaban con la «magia baja» —curandería, remedios de hierbas, parteras— la interpretaron con la única lente que tenían: pacto diabólico. Asumieron que cualquier poder sobrenatural efectivo, para bien o para mal, provenía de la misma fuente: Satanás.
Esa fusión conceptual fue catastrófica. Permitió aplicar cargos de herejía, apostasía y traición —antes reservados para teólogos disidentes— a campesinas analfabetas, parteras y marginadas sociales. Y justificó una persecución a escala industrial.
El sistema era autoalimentado. La tortura no solo arrancaba confesiones. Obligaba a las víctimas a delatar cómplices. Bajo dolor insoportable, la gente nombraba a vecinos, amigos, familiares. Comunidades enteras caían en reacciones en cadena. La «emergencia» nunca terminaba. La masacre continuaba.
Los verdaderos culpables tenían títulos nobiliarios
Alemania fue el epicentro. El Sacro Imperio Romano Germánico, fragmentado políticamente, otorgaba a los gobernantes locales poder casi absoluto. En Trier, entre 1581 y 1594, el príncipe-arzobispo utilizó los juicios para purgar disidentes y culpar a las brujas de una crisis agraria. Trescientas ochenta y ocho personas ejecutadas. Hasta el vicegobernador que intentó detener la carnicería fue quemado.
Würzburg fue peor. Alrededor de 1626, el príncipe-obispo desató una histeria que terminó con novecientas ejecuciones. Niños pequeños. Nobles. El burgomaestre de la ciudad. Nadie estaba a salvo. Cuando las acusaciones empezaron a «ascender» socialmente y afectaron a las élites, algo cambió. De repente, los jueces comenzaron a dudar de las confesiones. Extraño, ¿no?
En Escocia, la paranoia venía directamente del trono. El rey Jacobo VI —después Jacobo I de Inglaterra— se obsesionó con la brujería tras una tormenta en el mar que casi lo mata. Decidió que era un complot para asesinarlo. Supervisó personalmente la tortura de acusados en los juicios de North Berwick en 1590. Escribió un tratado, Daemonologie, que legitimó la persecución en todo el reino. Escocia terminó con una de las tasas de ejecución más altas de Europa.
En 1692, el Nuevo Mundo tuvo su propia pesadilla. En Salem, Massachusetts, la hija y sobrina del reverendo Samuel Parris empezaron con convulsiones y gritos. El médico no encontró causa física. Diagnóstico: obra del demonio. Se desató el pánico.
Diecinueve personas ahorcadas. Un hombre aplastado por negarse a declarar. Varias muertes en prisión. El combustible era una mezcla tóxica: puritanismo extremo, disputas por tierras entre familias rivales, trauma por guerras con tribus nativas. Y un elemento legal fatal: la «evidencia espectral». El testimonio de que el espíritu del acusado te había atormentado. Imposible refutarlo. Imposible defenderse.
Salem se volvió arquetipo. En 1953, Arthur Miller escribió Las brujas de Salem como alegoría del macartismo. La caza de brujas como metáfora política no ha perdido vigencia.
La caza de brujas no terminó porque la gente común dejara de creer en magia. Terminó porque el consenso entre las élites se fracturó. El racionalismo y la Revolución Científica ofrecieron explicaciones naturales para lo que antes era sobrenatural. La Ilustración promovió el escepticismo.
Pero también hubo voces internas. Friedrich Spee, jesuita alemán que confesó a condenadas en Würzburg, publicó anónimamente Cautio Criminalis en 1631. Denunció que la tortura era tan brutal que cualquier inocente confesaría lo que fuera para que parara. Socavó la validez de la principal prueba judicial.
En España, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías investigó el caso de Zugarramurdi —donde seis personas fueron quemadas en 1610— y concluyó que no había evidencia real de brujería. Sus recomendaciones llevaron a la Inquisición española a adoptar una postura más cautelosa. España dejó de ejecutar por brujería décadas antes que el resto de Europa.
Los tribunales empezaron a exigir mejores pruebas. Se prohibió la tortura. En 1735, Gran Bretaña abolió las leyes contra la brujería. La nueva ley penalizaba pretender tener poderes mágicos para defraudar. El delito pasó de herejía a fraude. La última ejecución oficial en Europa fue Anna Göldi en Suiza, 1782. Ya era vista como barbarie.
La persecución masiva necesitaba cooperación: teólogos que la justificaran, juristas que la legalizaran, gobernantes que la ejecutaran. Cuando esos grupos retiraron su apoyo institucional, el sistema colapsó. Desde arriba. Siempre fue desde arriba.
Hoy, la figura de la bruja se ha transformado radicalmente. De villana a símbolo de empoderamiento femenino. Movimientos como la Wicca y el neopaganismo reclamaron la palabra. La despojaron de connotaciones negativas. La bruja moderna es depositaria de saber ancestral, practicante de magia en armonía con la naturaleza, figura de resistencia contra estructuras patriarcales.
No es nostalgia new age. Es memoria. Las mujeres quemadas eran parteras, curanderas, viudas solas, ancianas dependientes de caridad. Mujeres que sabían de hierbas, de partos, de remedios. Mujeres demasiado independientes, demasiado asertivas, demasiado conocedoras. Mujeres que desafiaban el orden patriarcal que se estaba consolidando junto con el capitalismo y el Estado moderno.
La bruja de hoy simboliza lo que ellas fueron perseguidas por ser: independientes, sabias, autónomas. Es reivindicación y advertencia. La Historia no es línea recta hacia el progreso. A veces, la razón puede ser más cruel que la superstición. Y las hogueras arden más alto cuando quien las enciende tiene biblioteca.