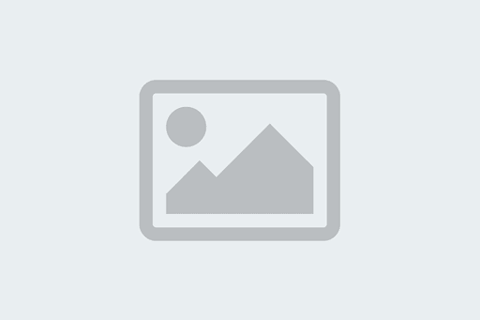Hay historias que no empiezan donde creemos. El movimiento #MeToo, ese tsunami digital que en octubre de 2017 inundó las redes sociales con millones de confesiones y denuncias, tiene un origen mucho menos glamoroso que Hollywood. Y mucho más profundo.
Todo comenzó en 1996, en un campamento juvenil de Alabama. Tarana Burke, activista comunitaria y ella misma sobreviviente de abuso sexual, escuchó el testimonio de una niña de 13 años llamada Heaven. La chica le contó que había sido abusada por el novio de su madre. Burke se paralizó. No supo qué decir. No pudo pronunciar las dos palabras que hubieran cambiado todo: “yo también”. Heaven se fue, y Burke se quedó con ese vacío clavado en el pecho durante años.
Una década después, en 2006, Burke fundó oficialmente el movimiento “me too” bajo su organización Just Be, Inc. Nada de hashtags ni viralizaciones. Solo un objetivo: acompañar a mujeres y niñas de color en comunidades marginadas que sufrían violencia sexual y no tenían acceso a terapia ni apoyo legal. La filosofía era simple pero poderosa: “empoderamiento a través de la empatía”. Romper el aislamiento. Decirles a las sobrevivientes que la vergüenza no era suya.
Pero claro, el mundo no conocería el #MeToo hasta que una actriz blanca lo tuiteara.
El día que explotó todo
El 15 de octubre de 2017, tras las investigaciones del New York Times y The New Yorker sobre las décadas de abusos de Harvey Weinstein, Alyssa Milano lanzó un tuit. “Si has sido acosada o agredida sexualmente, responde con ‘me too'”. En 24 horas, hubo 12 millones de interacciones en Facebook. Casi dos millones de tuits. El 45% de los usuarios estadounidenses de Facebook tenían al menos un amigo que había publicado “me too”.
Burke, al ver su lema de vida convertido en viral sin contexto ni crédito, entró en pánico. Pero también reconoció la oportunidad. El mensaje había saltado del activismo de base a la conversación global. Aunque le doliera, aunque invisibilizara su trabajo de años, el grito había resonado.
Y con ese grito vinieron las caídas. Weinstein terminó condenado a décadas de prisión. Bill Cosby también, aunque luego lo liberaran por un tecnicismo procesal que hizo hervir la sangre a millones. Kevin Spacey, en cambio, fue absuelto a pesar de múltiples acusaciones. El sistema judicial seguía siendo un campo minado.
Pero algo sí cambió. En 2022, Estados Unidos aprobó la Speak Out Act, una ley que prohibió los acuerdos de confidencialidad preventivos en casos de acoso o asalto sexual. Esos contratos que compraban el silencio de las víctimas antes de que siquiera hablaran. La Comisión de Igualdad de Oportunidades recuperó casi 300 millones de dólares para víctimas entre 2018 y 2021. Las empresas empezaron a temblar.
Cuando el #MeToo cruzó al Sur
En América Latina, el movimiento llegó a un terreno ya incendiado. Desde 2015, el colectivo argentino #NiUnaMenos venía movilizando a millones contra los feminicidios. La Marea Verde peleaba por el derecho al aborto. Aquí no se trataba solo de acoso laboral en oficinas con aire acondicionado. Se trataba de sobrevivir.
Y ante sistemas judiciales con tasas de impunidad superiores al 95%, las mujeres latinoamericanas recurrieron al escrache. La denuncia pública, directa, sin intermediarios. En redes sociales o en la calle. Porque si el Estado no protege, la comunidad se organiza.
En Chile, el colectivo Las Tesis creó “Un violador en tu camino”, esa performance que se replicó desde Santiago hasta Estambul. “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el Presidente”. Política pura. Denuncia estructural. Himno global.
En Argentina, la actriz Thelma Fardin denunció al actor Juan Darthés por violarla cuando era menor. Darthés huyó a Brasil, creyendo que su nacionalidad lo salvaría de la extradición. No contaba con la presión feminista transnacional. En 2024, la justicia brasileña lo condenó. Las fronteras ya no protegen a los agresores.
En México, el movimiento #MeTooEscritoresMexicanos terminó en tragedia cuando el músico Armando Vega Gil se suicidó tras una denuncia anónima en 2019. Su carta de despedida dividió al país. Unos culparon al “linchamiento digital”. Otras defendieron el anonimato como única protección en un país donde denunciar puede costarte la vida. Pero de ese dolor también nació la Ley Olimpia, que sanciona penalmente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Un modelo exportado a toda la región.
Colombia: el periodismo como tribunal
En Colombia, donde la Fiscalía brilla por su ausencia, el #MeToo operó a través del periodismo feminista. Medios como Volcánicas y el formato Las Igualadas de El Espectador asumieron el rol de investigadores, validadores de testimonios y tribunales simbólicos.
El caso del cineasta Ciro Guerra fue paradigmático. Volcánicas publicó ocho testimonios de mujeres que lo acusaban de acoso y abuso. Guerra demandó por difamación, exigiendo rectificación y alegando violación a su presunción de inocencia. La Corte Constitucional, en la sentencia T-452 de 2022, protegió el reportaje. Estableció que la violencia de género es de interés público, que el periodismo no necesita una sentencia penal para informar sobre denuncias verificadas, y que el escrache es un recurso legítimo ante las barreras de acceso a la justicia.
En política, el caso de Hollman Morris —gerente de RTVC y figura del Pacto Histórico— expuso las contradicciones del progresismo. A pesar de múltiples denuncias de violencia intrafamiliar y acoso laboral, Morris mantiene su cargo con respaldo gubernamental. La congresista Jennifer Pedraza lo ha confrontado públicamente. Pero las lealtades partidistas pesan más que la coherencia ética.
Las universidades colombianas son otro campo de batalla. Aunque el 93% reporta tener protocolos de género, estudiantes de la Nacional, la de Nariño y la Distrital han tenido que recurrir a protestas y escraches para sacar a docentes acosadores que la burocracia protegía.
Lo que queda por hacer
Colombia tramita actualmente su propia versión de la Ley Olimpia, el Proyecto de Ley 321 de 2024, para sancionar la violación a la intimidad sexual digital. El Consejo Superior de Política Criminal ha emitido conceptos desfavorables por cuestiones técnicas, pero la presión social no cede.
Mientras tanto, la Corte Constitucional sigue siendo vanguardia: ha ordenado reintegros de mujeres despedidas tras denunciar, ha establecido que fallar sin enfoque de género viola el debido proceso, ha construido un blindaje jurídico que la legislación ordinaria aún no alcanza.
El legado del #MeToo no es la pureza ni la justicia perfecta. Es la destrucción del silencio. Desde el susurro de Tarana Burke en Alabama hasta el grito de Las Tesis en Valparaíso, pasando por las investigaciones de Volcánicas en Bogotá, la vergüenza cambió de bando. Ya no la cargan las víctimas. La llevan puesta los agresores, sus cómplices y las instituciones que los protegen.
Y eso, por ahora, ya es revolución.