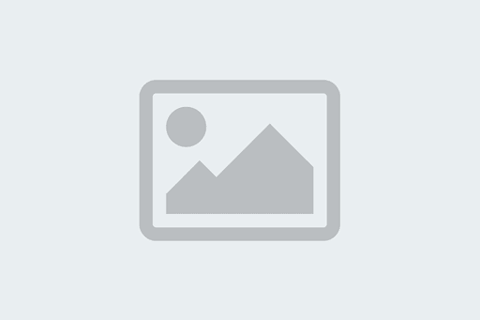Maduro se está congelando en Nueva York, pero hasta ahora nadie lo ha declarado culpable.La escena parece sacada de una novela de John Grisham escrita después de haberse fumado algo raro. Nicolás Maduro Moros, el mismo tipo que durante años gobernó Venezuela desde el Palacio de Miraflores, ahora se sienta en una sala del Tribunal Federal de Manhattan mientras un juez llamado Alvin K. Hellerstein decide qué pedazos de evidencia clasificada podrán ver doce ciudadanos comunes y corrientes que nunca imaginaron que terminarían decidiendo el destino de un expresidente.
Pero vamos por partes, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y cada una pica más que la anterior.
Primero lo primero: ¿quién diablos va a juzgar a Maduro? La respuesta corta es: un jurado. Doce personas sacadas del Distrito Sur de Nueva York que, con algo de suerte y mucha paciencia, lograrán sobrevivir a un cuestionario de más de cincuenta páginas diseñado para detectar cualquier señal de que ya decidieron si el acusado es culpable antes de escuchar una sola palabra del juicio.
Y no, no será el juez Hellerstein quien decida si Maduro es culpable. Ese señor de toga está ahí para hacer de árbitro, para decidir qué evidencia entra y cuál no, para explicarle al jurado cómo funcionan las leyes federales sobre narcoterrorismo y, si todo sale mal para la defensa, para dictar la sentencia. Pero la última palabra sobre si los hechos ocurrieron o no la tienen esos doce ciudadanos. Así funciona la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, y no hay excepciones ni para expresidentes ni para nadie.
La cosa es que encontrar a doce personas en Nueva York que no tengan una opinión formada sobre Maduro es como buscar una aguja en un pajar. O peor: como buscar a alguien que nunca haya escuchado hablar de la crisis venezolana en una ciudad llena de venezolanos exiliados, colombianos preocupados por las FARC y gente que básicamente consume noticias en el desayuno. Por eso el proceso de selección —el famoso voir dire— será un circo con tres pistas.
Los abogados de ambos lados van a peinar esos cuestionarios buscando cualquier indicio de parcialidad. “¿Cree usted que todos los socialistas son criminales?” “¿Algún familiar suyo huyó de Venezuela?” “¿Le parece que el gobierno de Estados Unidos siempre tiene la razón?” La fiscalía querrá gente que confíe en las instituciones; la defensa buscará escépticos del sistema, gente que desconfíe de los testigos que cantan para salvar el pellejo.
Hay un detalle más: estos doce jurados no van a aparecer con nombre y apellido. Van a ser números. El Jurado 1, el Jurado 7, el Jurado 12. Sus direcciones, sus trabajos, sus vidas enteras quedarán bajo llave. Y cada mañana, los van a recoger de puntos secretos y los van a escoltar hasta la corte con alguaciles federales armados hasta los dientes.
¿Por qué tanto drama? Porque la acusación contra Maduro no es que se robó una tienda de dulces. Estamos hablando de cargos de narcoterrorismo, de alianzas con las FARC, del “Cártel de los Soles”, de gente que supuestamente usó lanzacohetes para proteger cargamentos de cocaína. El Distrito Sur de Nueva York ha usado jurados anónimos desde 1977, cuando juzgaron a Leroy “Nicky” Barnes, y la técnica se perfeccionó con John Gotti y después con El Chapo Guzmán.
El problema es que mantener a los jurados en el anonimato y bajo protección armada manda un mensaje subliminal: este tipo es peligroso. Y eso, claro, le complica la vida a la defensa, porque aunque el juez les diga a los jurados que las medidas de seguridad son “procedimiento estándar”, todos sabemos que no es lo mismo juzgar a alguien acusado de fraude fiscal que a alguien custodiado como si fuera Hannibal Lecter.
La estrategia de la defensa es previsible: Maduro va a argumentar que tiene inmunidad porque era jefe de Estado cuando supuestamente pasó todo esto. El problema es que ese argumento ya perdió hace treinta años, cuando Manuel Noriega intentó exactamente lo mismo.
En 1990, la corte que juzgó a Noriega estableció algo bien claro: la inmunidad de jefe de Estado no es un derecho automático que los tribunales tengan que respetar porque sí. Es más bien un “privilegio” que otorga el Poder Ejecutivo estadounidense. Y si el Departamento de Estado dice “este tipo no es un jefe de Estado legítimo”, pues la corte acata esa decisión sin hacer preguntas.
Estados Unidos lleva años sin reconocer la legitimidad de Maduro. Primero apoyaron a Juan Guaidó, luego a la Asamblea Nacional de 2015, después dijeron que las elecciones de 2018 y 2024 fueron un fraude. Así que cuando los abogados de Maduro lleguen con el cuento de la inmunidad soberana, el juez Hellerstein probablemente les va a decir algo parecido a “gracias, pero no gracias”.
Y hay algo más: incluso si hubiera un poquito de reconocimiento residual, dirigir un cártel de narcotráfico no es exactamente una “función oficial” de un presidente. El narcoterrorismo no está en la descripción del puesto. No hay inmunidad para eso, así como no hay inmunidad para robarse el banco central o montar un esquema Ponzi desde el palacio presidencial.
Pero aquí viene la parte realmente retorcida: la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, o CIPA para los amigos. Esta joya legislativa existe para evitar que los juicios de seguridad nacional se conviertan en una feria de filtraciones.
La defensa de Maduro puede intentar lo que llaman graymail, que básicamente es amenazar con revelar secretos del gobierno estadounidense durante el juicio. “Ah, ¿quieren hablar de ese envío de armas? Bueno, resulta que la CIA sabía de eso porque estaban monitoreando la situación para sus propias operaciones geopolíticas.” Es chantaje envuelto en celofán legal.
Pero CIPA es como un escudo contra eso. La defensa tiene que avisar qué información clasificada quiere usar. Después el juez revisa todo en privado, sin público ni jurado, y decide si es relevante. Y si lo es, el gobierno puede proponer “sustituciones”: en lugar del documento secreto completo que dice “nuestro agente encubierto en Caracas vio la reunión”, presentan un resumen que dice “el gobierno de EE.UU. tenía conocimiento de la reunión del 5 de mayo”. Mismo efecto, menos revelaciones explosivas.
El caso de la fiscalía se va a apoyar en gente encantadora: narcotraficantes confesos que ya están presos y que aceptaron cooperar para reducir sus condenas. Tipos como Cliver Alcalá Cordones o Hugo “El Pollo” Carvajal, que van a subirse al estrado y contar con lujo de detalle cómo Maduro supuestamente autorizaba rutas aéreas para la cocaína y discutía el uso de armamento pesado para proteger los envíos.
La defensa, obviamente, va a destrozar su credibilidad. “Estos tipos están cantando para salvar el pellejo. Son criminales profesionales que dirían cualquier cosa para conseguir una reducción de pena.” Y tienen razón en parte. El problema es que los jurados federales en casos de narcotráfico están acostumbrados a escuchar testigos cooperantes. Es parte del juego. La pregunta real es si los detalles que dan estos testigos se sostienen con evidencia física: registros financieros, intercepciones de comunicaciones, documentos.
¿Y qué pasa si lo declaran inocente? La respuesta corta es: no se va a su casa. La respuesta larga es mucho más interesante.
Supongamos que los doce jurados, después de semanas de deliberación, salen y dicen “Not Guilty”. El juez Hellerstein ordena su liberación de la custodia del Servicio de Alguaciles. Maduro respira aliviado, sus abogados sonríen para las cámaras, todo parece indicar que…
Y en ese preciso instante, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le ponen las esposas de nuevo.
¿Por qué? Porque Maduro no tiene visa ni estatus legal en Estados Unidos. Llegó ahí involuntariamente, extraído de Caracas en una operación que nadie todavía entiende del todo. Bajo la ley migratoria estadounidense, es un extranjero inadmisible. Y aquí viene lo bueno: para mantenerlo detenido bajo leyes de inmigración, el gobierno no necesita probar su culpabilidad “más allá de duda razonable” (el estándar criminal). Solo necesita demostrar que tiene “razón para creer” que es un narcotraficante.
Ese estándar probatorio es tan bajo que prácticamente cualquier evidencia sirve. Incluso evidencia que fue excluida del juicio penal por tecnicismos. Un juez de inmigración puede escuchar exactamente la misma historia que el jurado rechazó y decir “bueno, a mí me suena razonable” y mantenerlo encerrado indefinidamente.
Pero digamos que incluso eso falla. ¿Entonces qué? ¿Lo deportan de vuelta a Venezuela para que intente recuperar el poder? Buena suerte con eso.
Primero, Estados Unidos no va a querer deportarlo a Venezuela si eso significa que vuelve a sentarse en Miraflores. Segundo, y esto es irónico hasta doler, Maduro podría solicitar asilo o protección bajo la Convención Contra la Tortura. Podría argumentar que si lo mandan de regreso a Venezuela —suponiendo que ahora haya un gobierno de oposición en control— lo van a torturar o ejecutar. Y bajo la ley internacional, Estados Unidos no puede deportar a alguien a un país donde es probable que lo torturen, sin importar qué tan horrible sea esa persona.
Entonces, ¿qué hacer con un expresidente absuelto que no puede quedarse y no puede irse?Aquí entran los invitados especiales: Argentina y la Corte Penal Internacional.
En septiembre de 2024, un tribunal argentino ordenó la captura internacional de Maduro por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. Tortura, desapariciones forzadas, persecución sistemática. Si Maduro es absuelto en Nueva York de los cargos de narcotráfico, Argentina va a presentar inmediatamente una solicitud de extradición.
Y la defensa no puede bloquearla alegando que ya fue juzgado, porque el principio de non bis in idem (no ser juzgado dos veces por lo mismo) no aplica. Los cargos en Estados Unidos son por narcotráfico; los cargos en Argentina son por crímenes de lesa humanidad. Son delitos distintos basados en hechos distintos.
Para Washington, esto sería perfecto. Podrían decir “miren, nuestro sistema judicial funcionó, el jurado lo absolvió, respetamos el veredicto”, y al mismo tiempo asegurarse de que Maduro no recupere su libertad ni su poder, entregándolo a otro país democrático que lo quiere juzgar por cosas igual de graves.
Y si Argentina falla, queda La Haya. La Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta sobre Venezuela desde hace años. Aunque Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y técnicamente tiene leyes que limitan su cooperación con la CPI, esas leyes tienen excepciones. Y cuando es de interés nacional, el gobierno estadounidense puede facilitar discretamente que alguien termine en los Países Bajos enfrentando cargos por crímenes de lesa humanidad.
El juicio del siglo (o del mes, porque vivimos en tiempos raros)
Al final, lo que tenemos es un sistema legal que parece diseñado por un guionista con demasiado tiempo libre. Doce ciudadanos anónimos van a decidir si Maduro coordinó envíos de cocaína con las FARC. Si dicen que sí, se va a una prisión federal de máxima seguridad hasta que se muera. Si dicen que no, se va a una celda de detención migratoria hasta que Argentina o la CPI se lo lleven para juzgarlo por otra cosa.
La inmunidad no lo va a salvar porque Estados Unidos no reconoce su legitimidad como presidente. Los secretos clasificados no van a explotar el juicio porque CIPA existe precisamente para evitar eso. Y los testigos cooperantes, por más que la defensa los pinte como mentirosos profesionales, probablemente van a contar historias que los jurados encuentren convincentes porque vienen respaldadas por evidencia física.
Lo único seguro en todo esto es que Maduro no va a volver a Miraflores. Ni siquiera si un jurado de doce neoyorquinos decide que la fiscalía no probó su caso más allá de duda razonable.Porque resulta que en el mundo del derecho internacional contemporáneo, hay crímenes que no prescriben, que ofenden la conciencia de la humanidad, y que persiguen a quien los comete aunque se vista de presidente y se esconda detrás de banderas y tratados de soberanía.
Y esa, probablemente, es la única justicia que al final importa.