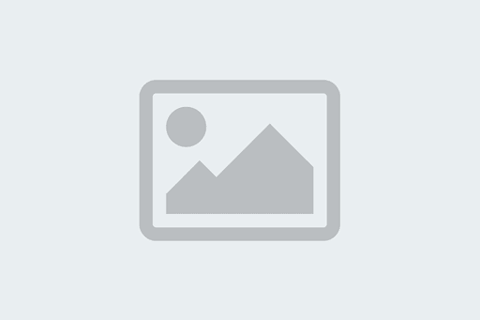Los narcos no se han ido.Por el contrario, se han camuflado porque no todo es blin blin y cadenas de oro
Hay una escena que se repite en Colombia desde hace cuarenta años. Un tipo entra a una tienda de carros y señala la camioneta más cara. No pregunta el precio. Paga en efectivo. Se va. Al otro día vuelve y compra otra. Y otra. Hasta que el concesionario entiende que su mejor cliente es alguien que nunca debió serlo.
La narcocultura no es solo Pablo Escobar en la portada de Semana o las series de Netflix que todo el mundo ve y nadie admite. Es algo más denso, más pegajoso. Es el modo en que una sociedad entera aprendió a convivir con el dinero sucio hasta que dejó de oler mal. Hasta que dejó de oler.
El sicario que reza antes de salir a matar no está pidiendo perdón. Está pidiendo puntería. La Virgen María Auxiliadora —la misma que cuida a los niños en los colegios salesianos— es también la patrona de los muchachos que cobran por gatillo. Le ponen escapularios en el corazón, en el brazo que dispara, en el pie que huye. Dios no juzga, protege. O al menos eso es lo que ellos necesitan creer.
Rodrigo D no tenía futuro porque el futuro es una promesa que solo funciona cuando existe la posibilidad de llegar a él. En las comunas de Medellín de los ochenta, el futuro era tan abstracto como un plan de pensiones. Entonces había que vivir todo ahora: el dinero, el respeto, la fiesta, la muerte. Todo comprimido en un presente urgente que no deja espacio para el arrepentimiento.
Omar Rincón dice que la narcoestética no es mal gusto. Es “otra estética”. Y tiene razón, aunque duela admitirlo. Porque lo que los narcos construyeron no fue solo feo. Fue una declaración de independencia: “Ustedes tienen sus reglas del buen vivir, nosotros tenemos las nuestras”.
El Edificio Mónaco era un búnker con forma de pastel de bodas. Columnas griegas sosteniendo techos barrocos, mármol italiano junto a espejos ahumados. Todo al mismo tiempo, sin pudor, sin arquitecto que dijera “esto no se hace”. Cuando lo demolieron en 2019, mucha gente aplaudió. Otros sintieron que estaban borrando una evidencia.
Porque las casas de los capos eran museos involuntarios de una época. Haciendas con piscinas en forma de guitarra, estatuas de leones en la entrada, establos más lujosos que las casas campesinas de alrededor. En el Valle del Cauca todavía existen fincas que parecen pueblos completos: capilla, plaza de toros, pista de aterrizaje. Lugares donde el buen gusto no importaba tanto como demostrar que sí se podía.
Ahora los narcos invisibles —esos que visten en Zara y viajan en Viva Air— han aprendido la lección. Sus casas no gritan. Se camuflan en los Cerros de El Poblado o en La Calleja. Minimalistas, discretas, funcionales. El lujo ahora es no parecer narco. Qué ironía.
Hay un dato que se pierde entre tanto escándalo y tanta serie: los narcotraficantes compraron Colombia. No metafóricamente. Literalmente. Millones de hectáreas pasaron de manos campesinas a nombres falsos en escrituras públicas.
A veces pagaban bien. Muy bien. Tanto que los vecinos vendían encantados. Otras veces no pagaban. Simplemente llegaban con tipos armados y decían “esto ahora es mío”. Y lo era.
El problema no fue solo el despojo. Fue el uso que le dieron a la tierra. Tipos que habían hecho fortunas con la coca compraban las mejores tierras agrícolas del país para meter vacas. Vacas. Ganadería extensiva, improductiva, de esas que necesitan diez hectáreas para alimentar tres reses. Pero las vacas no eran el negocio. Las vacas eran la cortina.
Detrás de esos potreros había laboratorios, pistas clandestinas, caletas. Y ante todo, había control territorial. Quien tiene la tierra tiene el poder. Siempre ha sido así en Colombia, solo que esta vez el latifundista no era un apellido colonial sino un alias con prontuario.
Tupac Amaru era un caballo. Un caballo de paso fino que llegó a costar lo mismo que un edificio completo en el centro de Bogotá. Los hermanos Ochoa, los Rodríguez Gacha, toda esa gente, no solo compraba caballos. Compraba prestigio.
Las ferias equinas se volvieron desfiles de mafia. Los criadores tradicionales —esos que llevaban generaciones perfeccionando la raza— tuvieron que competir con tipos que llegaban con maletas de dólares y se llevaban el campeón sin siquiera saber montarlo.
El mercado del arte también cayó. Cuadros de Botero, Obregón, Grau. Obras maestras compradas en subastas a precios inflados, no porque les gustara el arte sino porque un cuadro caro es fácil de transportar, difícil de rastrear y siempre se puede vender. El blanqueo de capitales con pincel y lienzo.
Y las camionetas. Ah, las camionetas. La Toyota Prado se volvió el símbolo inequívoco del éxito dudoso. Tanto que hasta los que la compraban legalmente eran vistos con sospecha. “¿Y ese de dónde sacó para una carevaca?”. Una pregunta que todos hacían en voz baja.
Existe una narrativa oficial que dice que la coca corrompe, que destruye valores, que crea una cultura del dinero fácil. Y es verdad. Pero también es mentira.
En el Catatumbo, en Tumaco, en el Putumayo, hay familias que lograron mandar a sus hijos a la universidad gracias a la coca. No es dinero fácil. Es trabajo duro, de sol a sol, en condiciones miserables, con el riesgo permanente de que llegue el ejército o los grupos armados. Pero es el único trabajo que paga.
Esos campesinos no son narcos. Son sobrevivientes de un Estado que nunca llegó. O que llegó solo con fusil y glifosato. Ellos no quieren sembrar coca. Quieren sembrar lo que sea que les permita vivir dignamente. Pero mientras el mercado legal no compita con el ilegal, la coca seguirá siendo la única salida.
Y esos muchachos que hoy están en la universidad, estudiando ingeniería o medicina, lo hacen con dinero de la coca. Dinero sucio que financia futuros limpios. Esa es la paradoja que nadie quiere ver.
La narcocultura cambió el idioma. “Parcero”, “gonorrea”, “dar chumbimba”, “coronar”. Palabras del parlache que ahora usa todo el mundo, desde el Chocó hasta San Andrés. Palabras que dejaron de ser de las comunas para ser de Colombia.
Cambió la música. Los corridos prohibidos, la guaracha, el aleteo. Ritmos que cuentan historias que el vallenato no se atreve a contar. Que celebran lo que se supone que debería dar vergüenza.
Cambió el cuerpo. La “buena nena” de curvas imposibles, logradas en quirófano, exhibida como trofeo. Un canon estético que se impuso con tanta fuerza que muchas mujeres sienten que no son suficientes si no se operan.
Y cambió el valor del éxito. En un país donde estudiar no garantiza trabajo, donde trabajar no garantiza salir de pobre, el narco se volvió modelo. No porque sea admirable. Sino porque funciona.
Netflix y Caracol siguen produciendo series sobre narcos porque la gente las ve. Y las ve porque hay algo fascinante en esa transgresión, en ese desafío al orden establecido. El narco es el héroe trágico de una Colombia que se cansó de esperar que el sistema funcione.
Mientras el Estado no pueda competir con lo que ofrece la ilegalidad —dinero real, poder real, respeto real— la narcocultura seguirá viva. No como nostalgia de los ochenta, sino como presente continuo. Los narcos de ahora no se llaman Pablo ni se toman fotos frente a la Casa Blanca. Pero siguen ahí. Invisibles, sofisticados, eficientes.
Y la pregunta que nadie quiere hacer es: ¿cuánto de Colombia es, todavía, narco?
La respuesta está en todas partes. En las camionetas que pasan, en las casas que no deberían existir, en los caballos que valen fortunas, en los muchachos que estudian con plata de la coca. La narcocultura no es un capítulo del pasado. Es el presente que no sabemos cómo nombrar.
Porque a veces, lo peor no es lo que pasó. Es lo que se quedó.