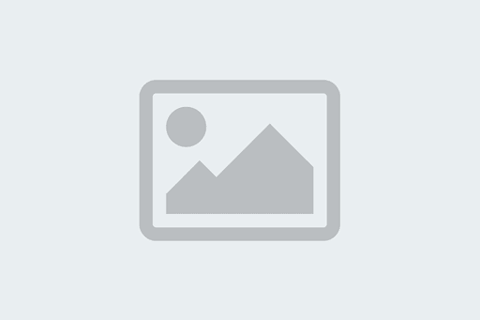Entre el 24 y el 27 de noviembre, Volodymyr Zelenskyy tuvo que enfrentarse al peor menú de su vida: elegir entre dos platos igual de amargos. El primero, firmar un documento que básicamente le regala a Vladimir Putin el Donbás, Crimea, y de paso le prohíbe a Ucrania tener un ejército decente o siquiera soñar con la OTAN. El segundo, decirle que no a Washington y ver cómo se cierra la llave de las armas, el dinero y la inteligencia que han mantenido a su país respirando estos casi cuatro años.
No es que sean opciones, en realidad. Es más bien: ¿prefieres que te asfixien rápido o lento?
El plan que nadie pidió pero todos tienen que discutir
Todo empezó con un documento que se filtró como filtran todas las cosas incómodas: de golpe, sin anestesia, y en el peor momento posible. El llamado “Plan de 28 Puntos” lo redactaron Steve Witkoff —el enviado especial de Trump, que hasta hace poco se dedicaba a los bienes raíces y ahora negocia el destino de naciones— y Kirill Dmitriev, que es básicamente el banquero favorito de Putin y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa.
Sí, leyeron bien. Un plan de paz entre Rusia y Ucrania escrito por un estadounidense y un ruso, sin que nadie en Kiev o Bruselas estuviera en la sala cuando se decidió. Europa se enteró después. Ucrania también. Porque al parecer ahora así se hacen las cosas: primero escribes el menú, luego invitas a los comensales, y si no les gusta que se aguanten o se vayan. El plan lo cocinaron durante vuelos de regreso del Medio Oriente, en cenas en Miami y en llamadas telefónicas donde Zelenskyy escuchó por altavoz mientras le leían punto por punto lo que básicamente equivalía a su rendición. El senador Angus King lo llamó “lista de deseos rusa” y lo comparó con el Pacto de Múnich de 1938. Sí, ese, el que le dio parte de Checoslovaquia a Hitler pensando que así se calmaría. Ya sabemos cómo terminó eso.
El documento original pedía a Ucrania limitar su ejército a 600.000 efectivos, prohibir la entrada a la OTAN para siempre, reconocer Crimea y el Donbás como rusos, y hasta exigir cambios constitucionales sobre el idioma ruso. Básicamente, perder la guerra sin tener que admitirlo formalmente. Y si Zelenskyy se negaba, Trump le cortaba la ayuda militar. Simple, brutal, efectivo.
El problema no era solo lo que decía el plan. Era quién lo había escrito. Y más específicamente: con quién.
La reunión de Ginebra, o cómo reescribir la humillación en 48 horas
Cuando Europa se dio cuenta de que le estaban dibujando el futuro sin preguntar, la cosa se puso fea. El 23 de noviembre se armó una reunión de emergencia en Ginebra con Francia, Alemania, Reino Unido y Ucrania intentando coordinar posiciones antes de sentarse con los estadounidenses. Ursula von der Leyen trazó sus líneas rojas: las fronteras no se cambian por la fuerza, Ucrania necesita poder defenderse en el futuro. Pero lo dijo sabiendo que Trump ya había soltado la suya desde Washington: “Tendrá que gustarle a Zelenskyy, y si no le gusta, que sigan luchando… en algún momento va a tener que aceptar algo”.
Lo que salió de ese maratón diplomático fue una versión recortada: de 28 puntos bajaron a 19. Limpiaron lo más vergonzoso: sacaron la parte de que Ucrania tenía que oficializar el ruso, eliminaron la exigencia de retirarse inmediatamente del Donbás, y pusieron “entre paréntesis” las cuestiones territoriales para discutirlas después en una cumbre entre Trump y Zelenskyy. Pero también sacrificaron algo doloroso: los 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados que iban a usarse para reconstruir Ucrania desaparecieron del texto. Una concesión preventiva a Moscú para que no se levantara de la mesa.
La “ambigüedad constructiva” es el término diplomático para decir: vamos a dejar las cosas vagas porque si las ponemos claras nadie firma. Trump dijo el martes que ahora solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo y que enviará a Witkoff a Moscú la próxima semana, posiblemente con Jared Kushner. Sí, el yerno también está metido en esto. Porque si algo caracteriza a esta administración es que la línea entre familia, negocios y política exterior es tan borrosa que ya ni se distingue.
Lo que pasa mientras hablan: la guerra sigue siendo guerra
Pero aquí viene lo perverso de todo esto: mientras en Ginebra discutían párrafos y cláusulas con café y galletitas, en Ucrania la cosa seguía siendo lo que siempre ha sido. Brutal. Implacable. Real.
La noche del 24 al 25 de noviembre, Rusia lanzó uno de los ataques aéreos más masivos de toda la guerra. Fueron 464 drones y 22 misiles, incluidos cuatro hipersónicos Kinzhal que se supone no se pueden interceptar. El objetivo no eran edificios residenciales esta vez. Eran las subestaciones de transmisión eléctrica, esos nodos arteriales que conectan las plantas nucleares con las ciudades. Si las destruyes, los reactores se desconectan automáticamente, aunque estén intactos. Y si los reactores se desconectan, Ucrania se queda sin electricidad en pleno invierno.
La estrategia rusa es de una crueldad quirúrgica: convertir las ciudades en lugares inhabitables justo cuando se negocian los términos de la paz. Que la gente en Kiev pase 16 horas al día sin luz, que no puedan calentar sus casas cuando llegue diciembre, que las fábricas de municiones se apaguen. Que se rindan por agotamiento, no por derrota militar.
Y en el frente, donde la diplomacia no llega ni por error, los rusos están usando algo nuevo que está cambiando el juego. Drones de fibra óptica. Suenan aburridos, pero son letales. A diferencia de los drones normales que se controlan por radio y que los ucranianos aprendieron a bloquear con guerra electrónica, estos están conectados al operador por un cable físico ultrafino. Y la calidad de imagen es tan nítida que pueden identificar vehículos camuflados que antes pasaban desapercibidos.
Resultado: la logística ucraniana está estrangulada. Los camiones de suministros ya no pueden llegar a la línea del frente. Los últimos kilómetros hay que hacerlos a pie. Y cuando un ejército tiene que cargar municiones y comida caminando mientras el enemigo las mueve en camión, ya sabes quién va a ganar.
Putin está jugando al ajedrez mientras negocia. Dice que el plan “podría formar la base” de un acuerdo, pero al mismo tiempo exige más garantías, sugiere que 600.000 soldados ucranianos todavía son demasiados, y deja que su maquinaria de propaganda prepare al pueblo ruso para rechazar el plan si no le dan todo lo que quiere. Es el truco viejo: acepto tu oferta como punto de partida, ahora pidamos más.
El precio humano de la “ambigüedad constructiva”
Las cifras de esta guerra son obscenas. Más de 1.165.000 bajas rusas desde que empezó todo, según el Estado Mayor ucraniano. Del lado ucraniano, la inteligencia estadounidense calcula más de 700.000 bajas. Y eso sin contar los civiles, los que están bajo los escombros que nadie ha contado, los desaparecidos.
Para sostener este ritmo de carnicería, Rusia ha tenido que globalizar su carne de cañón. Ahora pelean en Ucrania mercenarios de Yemen, Somalia, países del Sur Global donde unos cuantos miles de dólares valen más que la vida. El número de prisioneros de guerra extranjeros en custodia ucraniana se duplicó en 2025. Porque resulta que convencer a rusos de morir por el Donbás ya no es tan fácil, incluso con bonos de reclutamiento que suben cada mes.
Y Ucrania, por su lado, está exhausta. El apoyo a “luchar hasta la victoria total” cayó del 73% en 2022 al 24% en 2025. Una mayoría del 69% ahora favorece negociar el fin de la guerra. No porque crean que es justo. Porque están cansados de enterrar a sus muertos.
Zelenskyy está en su momento más frágil políticamente. Enfrenta protestas por los rumores de concesiones. Su retórica es un ejercicio de equilibrio imposible: reafirmar que Ucrania nunca será obstáculo para la paz mientras insiste en que cualquier acuerdo debe ser “digno”. Como si la dignidad fuera algo que se pudiera negociar por puntos en un documento de Word.
Europa quiere entrar al juego, pero nadie la invitó
Mientras todo esto pasaba, Europa decidió que ya era hora de dejar de ser decorado. El 25 de noviembre, Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz coordinaron una respuesta que llamaron “Coalición de los Dispuestos”. El nombre suena a película de superhéroes pero la propuesta es seria: quieren desplegar una fuerza de paz europea para patrullar la línea de alto el fuego. Quieren garantías de seguridad tipo Artículo 5 que obliguen a las potencias europeas a intervenir si Rusia vuelve a atacar. Quieren que el ejército ucraniano pueda tener 800.000 efectivos, no 600.000.
Es una movida arriesgada. Porque Putin ve cualquier presencia militar europea como la OTAN disfrazada. Y si Europa intenta desplegar tropas unilateralmente sin que Moscú esté de acuerdo, el riesgo de combate directo entre fuerzas rusas y europeas deja de ser teórico.
Pero el mensaje de Europa es claro: “Tenemos mucho más en juego en esto que Estados Unidos”. Y tienen razón. Porque si Ucrania cae o se convierte en un estado fallido neutralizado, el siguiente en la lista podría ser Polonia. O los Bálticos. Y esta vez no habrá un océano Atlántico de por medio para sentirse seguros.
El calendario que nadie pidió
Trump había fijado el jueves 27 de noviembre —Día de Acción de Gracias— como fecha límite para que Ucrania aceptara el plan, aunque el martes dio marcha atrás. Cuando le preguntaron si imponía una nueva fecha límite, respondió: “¿Saben cuál es la fecha límite para mí? Cuando esto termine”.
Muy poético. Pero mientras tanto, la gente en Pokrovsk está peleando metro a metro. La gente en Kiev está sin luz 16 horas al día. Y Zelenskyy tiene que decidir entre firmar un documento que lo convierte en el presidente que perdió el Donbás o arriesgarse a que Trump le corte la ayuda y ver cómo Rusia se toma lo que queda.
No son opciones. Son variaciones de la derrota.