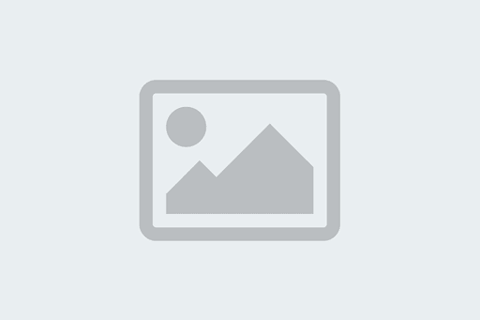Hay una anécdota que García Márquez contaba con esa mezcla de orgullo y joda que lo caracterizaba. Resulta que estaba en Madrid, en una de esas recepciones llenas de gente importante donde todos quieren tomarse la foto con el Nobel. Cuando él llegó, alguien gritó desde el fondo: “¡Llegó el hombre más importante de Colombia!”. Gabo, que sabía muy bien dónde estaba parado en el escalafón nacional, miró para todos lados con cara de genuina curiosidad y preguntó: “¿Dónde está Pambelé?”.No era falsa modestia. Era la pura verdad.
Porque Antonio Cervantes —Kid Pambelé para todo el que sepa de boxeo— fue algo más grande que un campeón mundial. Fue el tipo que le demostró a un país entero que sí se podía ganar. Que Colombia no tenía que ser eternamente el equipo que juega bonito pero pierde en los penales, el boxeador valiente que cae en el último round. Pambelé rompió esa maldición una noche de octubre de 1972 en Panamá, cuando le arrancó el título mundial a Alfonso Frazer a punta de golpes limpios y precisos.
Antes de eso, el país vivía acostumbrado a la derrota honrosa. Bernardo Caraballo lo había intentado contra Eder Jofre y después contra Fighting Harada. Había peleado como los dioses, pero se había devuelto sin el cinturón. Colombia era buena para todo menos para lo único que importaba: ganar cuando dolía.
Y entonces llegó este flaco de San Basilio de Palenque —el primer pueblo libre de América, fundado por esclavos cimarrones que se negaron a seguir de rodillas— con un hambre que no era metáfora sino hambre de verdad, la que retuerce las tripas y te obliga a lustrar botas en el Callejón de los Mártires desde los ocho años.
Pambelé llegó al boxeo casi por accidente. Tuvo tres peleas amateur. Tres. La mayoría de campeones mundiales tiene trescientas antes de volverse profesionales. Él empezó a boxear peleando de verdad, cobrando lo que fuera con tal de comer. Y perdía. Al principio perdía bastante. En sus primeras treinta y dos peleas había perdido cuatro y empatado una. No era malo, pero tampoco parecía destinado a la gloria. Los periodistas colombianos ni lo miraban. Todos tenían los ojos puestos en otros, en los que sí sabían boxear bonito.
Así que hizo lo que hacían todos los boxeadores colombianos que querían algo más que sobrevivir: se fue para Venezuela. Cruzó la frontera por las trochas de La Guajira, con la idea de servir de sparring, de saco de boxeo humano para los prospectos venezolanos. Pero resulta que en Caracas había un tipo llamado Ramiro Machado que sí vio lo que nadie en Colombia había visto: que Cervantes tenía un físico privilegiado para las 140 libras. Medía como peso mediano pero peleaba como ligero. Tenía un alcance de 183 centímetros, una envergadura absurda que le permitía tocar sin ser tocado.
Y entonces vino la transformación. Los entrenadores venezolanos —Tabaquito Sanz, Carmelo Prada— lo convirtieron en otra cosa. Le enseñaron a usar el jab como un arma de demolición, no solo para medir distancia. Le enseñaron a caminar el ring en lugar de correr detrás del rival como perro rabioso. Le enseñaron a boxear, en resumidas cuentas. Y Pambelé resultó ser un estudiante brillante.
Pero faltaba la prueba de fuego. Y esa llegó el 11 de diciembre de 1971 en Buenos Aires, contra Nicolino Locche. Si alguien alguna vez vio boxear a Locche, sabe que era un marciano. Le decían El Intocable porque literalmente no lo podían tocar. Peleaba con las manos abajo, esquivaba golpes moviendo apenas la cintura, hacía ver mal a cualquiera. Pambelé llegó al Luna Park con ganas de comerse el mundo y se encontró con que el mundo no estaba disponible para ser comido. Durante quince asaltos le tiró como trescientos golpes y conectó como veinte. Perdió por decisión unánime y sin atenuantes.
Pero ahí pasó algo raro. En lugar de romperse, Pambelé entendió. Vio que la élite mundial no era invencible, solo era mejor preparada. Que el boxeo a ese nivel no era de fuerza bruta sino de paciencia y precisión. Diez meses después le tocó pelear contra Alfonso Frazer, que le había quitado el título a Locche. Y ahí sí, esa noche del 28 de octubre en Panamá, Pambelé no fue a pelear. Fue a ejecutar.
Frazer era rápido, técnico, inteligente. Pero Pambelé le fue cercando los espacios, cortándole el ring, metiéndole golpes al cuerpo que le iban quitando la movilidad. Para el décimo asalto ya no había pelea. Había un campeón destrozando a un ex campeón. Frazer cayó tres veces y el árbitro paró la masacre.
Colombia despertó al otro día como país diferente. Algo se había roto en la psique colectiva. Ya no éramos los perdedores simpáticos. Teníamos un campeón del mundo. Y no uno cualquiera: uno que había nacido en la pobreza más brutal, que era negro en un país que todavía arrastraba todo el racismo colonial, que había salido de un pueblo que ni siquiera tenía agua potable.
Y entonces vino lo mejor de todo: Pambelé no fue campeón de papel. No se dedicó a defender el título contra sparrings en su casa. Se paseó por el mundo como campeón de verdad. Fue a Japón, a Tailandia, a Sudáfrica en pleno apartheid. Y ganó. Defendió el título diez veces en su primer reinado. Diez.
Le ganó la revancha a Locche en 1973 —Locche no salió al décimo asalto, exhausto de ser golpeado por un fantasma del pasado que ya no era el mismo—. Le ganó a Esteban De Jesús, el único tipo que le había ganado a Roberto Durán hasta ese momento. Le ganó a cuanto retador le pusieron enfrente. Su jab era un misil, su derecha recta era final de conversación.
Hasta que llegó Wilfred Benítez en marzo de 1976. Diecisiete años tenía el puertorriqueño. Diecisiete. Y era un genio defensivo, un mini Locche. Pambelé tenía treinta y era favorito cuatro a uno. Durante quince rounds pasó lo que tenía que pasar: la juventud se impuso. Benítez esquivaba, contragolpeaba, frustraba. La decisión fue dividida pero justa. El reinado había terminado.
Lo normal hubiera sido que Pambelé se diluyera ahí. Pero ese man no era normal. Un año después recuperó el título noqueando a Carlos María Giménez en cinco asaltos. Segundo reinado. Seis defensas más. Dieciséis en total. Récord colombiano que todavía está ahí, intocado.
Hasta que el tiempo, que es implacable, lo alcanzó. En agosto de 1980 enfrentó a Aaron Pryor en Cincinnati. Pryor era un torbellino, un tipo maniático que tiraba golpes desde todos los ángulos a una velocidad demencial. Pambelé lo tumbó en el primer asalto con una derecha perfecta. Fue su último destello. Pryor se levantó furioso y lo arrasó. En el cuarto round, Pambelé cayó y no se levantó. Tenía treinta y cuatro años y el cuerpo lleno de kilometraje. Se había acabado.
Lo que vino después fue oscuro. La droga, el alcohol, la fortuna dilapidada en fiestas que no terminaban nunca. El campeón impecable se convirtió en el adicto que deambulaba por las calles de Cartagena protagonizando escándalos. Los temblores, el cerebro dañado por los golpes y las sustancias, la dignidad hecha pedazos. La tragedia clásica del boxeador que sube demasiado alto y cae demasiado duro.
Pero acá está el detalle: a pesar de todo eso, Pambelé sigue siendo inmortal. Porque lo que hizo no fue solo ganar peleas. Fue enseñarle a un país entero que la victoria era posible. Que un negro de Palenque podía pararse frente al mundo y salir victorioso. Que Colombia podía ganar cuando importaba.
Cuando García Márquez preguntó dónde estaba Pambelé, no estaba siendo humilde. Estaba diciendo la verdad. Porque Gabo les escribió historias a los colombianos. Pero Pambelé les enseñó a creerlas.
Y eso, al final, es mucho más importante.