Las Cuadrillas de San Martín no son un baile folclórico que alguien se inventó para los turistas. Son un manuscrito a caballo, una superposición de capas históricas donde nada se borra del todo: el rito indígena se asoma bajo la fiesta católica, el entrenamiento militar se camufla de juego, la rabia de siglos se sublima en coreografía. Llevan casi tres siglos sucediendo, con las interrupciones que dicta la guerra —que en Colombia es decir: con interrupciones frecuentes.
La cosa empieza mucho antes de los españoles. Los Achaguas, dueños originales de estos llanos, celebraban algo que llamaban el Juego de las Doce Lunas. Cada doce lunas llenas —calendario astronómico, político y espiritual— las capitanías se reunían para renovar alianzas y honrar divinidades. Que las Cuadrillas actuales tengan exactamente doce jinetes por bando no es casualidad ni capricho numérico: es supervivencia cultural pura.
Luego llegó el padre Gabino de Balboa en 1735, con su proyecto de evangelización y su conocimiento de los Juegos de Cañas españoles. Vio la destreza ecuestre de la gente, vio sus rituales, y en lugar de prohibirlos los ayudó a crecer. Les montó encima la narrativa de Moros y Cristianos, esa obsesión ibérica con la Reconquista. El rito lunar se volvió alegoría imperial. Así funcionaba la ingeniería cultural colonial: no destruir, sino reescribir el significado.
Pero hay una tercera capa que le da a todo esto un filo distinto. Durante la Guerra de Independencia, cuando los españoles prohibían cualquier ejercicio militar formal, las Cuadrillas se volvieron escuela de guerra encubierta. Juan José Rondón —el mismo que cargó en el Pantano de Vargas con su lanza de corazón de palma— era jugador de Cuadrillas. Nonato Pérez, Nepomuceno Castro, otros fantasmas de la caballería patriota: todos ensayaban aquí. Don Enrique Castro, guardián de la memoria oral sanmartinera, tiene la cifra: 280 hombres se entrenaron en formaciones cerradas, manejo de lanza, coordinación de ataque. Luego se fueron a liberar cinco naciones y regresaron para seguir jugando, esta vez como celebración de victoria.
Las cuatro cuadrillas representan las cuatro “potencias” étnicas que, según la narrativa local, forjaron este continente. Los Galanes son los conquistadores españoles: saco negro, pantalón blanco, caballos blancos. Antes usaban algo más explícito —armaduras verdes con rayas doradas, pecheras y cascos—, pero la imagen actual sigue siendo de autoridad impecable, de poder que no necesita gritar.
Los Moros son el exotismo orientalista: turbantes blancos, casacas amarillas, cimitarras al cinto, caballos bayos. Encarnan al enemigo histórico de España, pero también la admiración por su destreza. Porque la identidad hispana —y por tanto la colombiana— se forjó tanto en oposición como en mezcla con el mundo islámico.Los Guahibos representan la resistencia indígena: tocados de plumas, collares de colmillos, pintura facial, faldellines. Su color es el rojo, el de la sangre guerrera y la tierra. No son decoración folclórica; son el cimiento fundacional de todo esto, el relicto vivo de aquellas doce lunas achaguas.Y luego están los Cachaceros, la cuadrilla más compleja. Representan a los africanos esclavizados y son puro caos controlado, fuerza bruta, transgresión. Su vestuario es una obra maestra de bricolaje: máscaras oscuras, pelucas de crin de caballo, costales de fique adornados con pieles de animales, cueros de serpiente, huesos, mandíbulas. Llevan sonajeros que suenan con cada movimiento. Deben ser irreconocibles, intimidantes. Son la fuerza de trabajo que construyó la economía colonial y también la amenaza latente de la rebelión cimarrona.
La representación tiene diez juegos, diez figuras coreográficas que van del conflicto a la integración. Los primeros cinco son pura guerra: La Guerrilla, El Saludo (que es desafío cortés), Las Oes, El Peine, Las Medias Plazas. Luego viene el giro dramático: nadie puede aniquilar totalmente al otro, entonces hay que negociar. Los siguientes cinco juegos son de pacificación: El Caracol —esa espiral gigante donde cuarenta y ocho jinetes se enroscan hacia el centro sin romperse—, Las Alcancías, La Culebra, El Paseo, La Despedida.
El más mínimo error de cálculo a galope puede ser fatal. Por eso la precisión es matemática, religiosa. Y por eso también la tradición se transmite de padre a hijo, en linajes que llevan cinco o seis generaciones. Ser cuadrillero es honor de familia y deber sagrado. Cuando alguien se retira, presenta a su sucesor —casi siempre un hijo o sobrino— ante la Junta Patronal, que es quien custodia la ortodoxia desde 1979.
La cosa no es solo visual. El paisaje sonoro de las Cuadrillas es crítico: cachos de cuerno vacuno que emiten toques de carga, carrizos, pitos de hueso, sonajeros de semillas y cascos de animales. Antes había zambumbias, carracas, furrucos, melodías silbadas con hojas de árbol. Ahora el joropo moderno domina los actos de protocolo, pero dentro del ruedo, durante los juegos, la música sigue siendo otra: la polirritmia atávica de los cascos, los gritos, el bramido de los cachos.
Las Cuadrillas son Patrimonio Cultural de la Nación desde 2002. Pero eso no las hace inmunes. Se dejaron de jugar durante la Independencia, durante la Guerra de los Mil Días, durante La Violencia bipartidista. Más recientemente, el conflicto armado y la presencia de actores ilegales en el Meta han generado escenarios de riesgo. Mantener caballos de ese nivel de adiestramiento es caro. La urbanización de las nuevas generaciones complica el relevo. Y siempre está la tentación de convertirlo todo en show turístico, en postal vaciada de contenido.
Pero cada noviembre, cuando los cuarenta y ocho jinetes entran a la Plaza de Cuadrillas en San Martín de los Llanos, algo más grande que ellos se activa. No están representando la historia: la están encarnando. Por eso la metáfora del centauro no es exageración retórica. En ese momento, jinete y bestia son una sola unidad que codifica siglos de violencia y reconciliación, de conquista y resistencia, de guerra y paz negociada.
Las Cuadrillas han sobrevivido porque desarrollaron una tecnología social: un mecanismo para procesar el pasado traumático y convertirlo en celebración colectiva. En la Plaza, las cuatro razas fundacionales —que en la vida real se mataron durante siglos— resuelven sus diferencias mediante la coreografía. Es reconciliación simbólica, sí, pero de esas que importan. De esas que permiten que una comunidad siga existiendo a pesar de todo.
Y si hablamos de las cuadrillas, no podemos olvidar a San Martín Tours, su patrono. Sus fiestas se celebran el 10 y el 11 de noviembre.Los tours a San Martín de los Llanos pueden incluir la visita a esta iglesia, su parque principal, el caño Camoa y la apreciación de la cultura y tradición llanera
Ahí está el verdadero patrimonio: no en el vestuario espectacular ni en la destreza ecuestre —aunque ambas cosas importen—, sino en esa capacidad para integrar la tragedia histórica en un solo espacio lúdico y salir del otro lado sin matarse. En esa habilidad para bailar juntos la memoria. En ese pacto anual de seguir siendo, contra toda probabilidad, centauros que danzan.

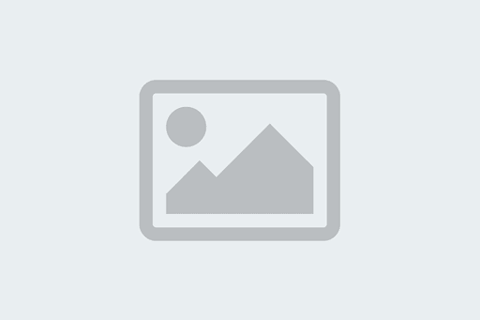


COMMENTS
Maravillosa tierra llanera. Las cuadrillas de San Martín de los Llanos, patrimonio de Xolombia