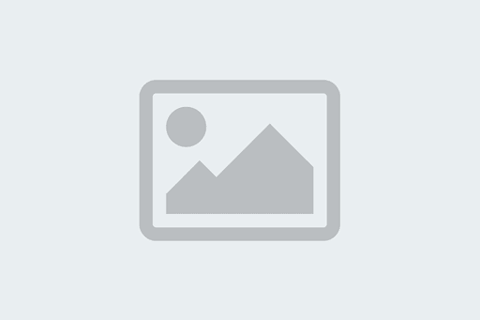Hay algo en los finales de las novelas que se parece a esa sensación de despertar de un sueño que no querías que terminara. Te quedas ahí, flotando entre dos mundos, con el libro cerrado en las manos y la mirada perdida en cualquier parte. A veces es rabia. A veces es alivio. Casi siempre es un hueco.
García Márquez no tuvo piedad con Macondo. Podría haberlo dejado oxidarse poco a poco, volverse polvo con el tiempo, darle una muerte digna y silenciosa. Pero no. Lo destruyó de un solo golpe, en el mismo instante en que Aureliano Babilonia descifra los pergaminos de Melquíades. La última frase es brutal: las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen segunda oportunidad sobre la tierra. Punto. Se acabó. El viento se lo llevó todo y el tiempo —ese tiempo circular que García Márquez construyó con tanta paciencia— se tragó a sí mismo. No hay más que decir porque ya no hay nada que contar.
Rulfo hace algo parecido, pero más callado. Pedro Páramo no muere como un tirano cualquiera. Se desmorona. Literalmente. El texto dice que cayó y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Esa imagen —el hombre más poderoso de Comala convertido en escombros— resume toda la novela en una sola metáfora. El cacique que quiso poseer la tierra termina siendo tierra, pero tierra muerta, estéril, inútil. Es de una justicia poética que duele.
Los dos grandes del Boom parecen convencidos de que todo está perdido desde el principio. La historia es un círculo vicioso, el destino ya está escrito y la única salida es la aniquilación total. No hay redención posible. Ni siquiera hay consuelo. Solo queda el silencio de las piedras o el viento que borra hasta el último rastro.
Vargas Llosa, en cambio, ofrece algo más ambiguo en La ciudad y los perros. Alberto logra escapar de la Academia Militar, se larga hacia el mar y eventualmente se va del país. Debería ser un final esperanzador. Pero justo antes, el nuevo coronel director está dando su discurso institucional a los cadetes, repartiendo cuadras según antigüedad, recordándoles que hay que respetar los símbolos militares. La máquina sigue funcionando. Alberto se salvó, sí, pero la institución que lo moldeó —y que lo corrompió— sigue ahí, lista para triturar a la siguiente generación. Es un escape individual a costa de abandonar el campo de batalla. La ciudad y los perros no mueren nunca. Solo cambian de víctimas.
Borges termina El Aleph reconociendo algo que todos sabemos pero que nos negamos a aceptar: hasta la visión del universo completo se borra con el tiempo. Después de haber visto todo —literalmente todo— en ese punto imposible del sótano de Carlos Argentino, lo único que persiste es el olvido y la pérdida. La memoria es porosa, dice. Se filtra. Se falsea. Al final estamos perdiendo hasta los rasgos de Beatriz, la mujer que supuestamente nunca olvidaría. La verdad cósmica es menos duradera que la pérdida personal más íntima. Es una conclusión devastadora disfrazada de elegancia porteña.
Eco hace algo similar en El nombre de la rosa. Después de todo el misterio, después del incendio que consume la biblioteca, Adso regresa años después a las ruinas y recolecta fragmentos mutilados de libros. Cierra con una frase en latín que viene a decir: la rosa primigenia existe solo en el nombre, nosotros tenemos nombres desnudos. La verdad absoluta se perdió. Solo nos quedan palabras vacías, significantes arbitrarios, pedazos de conocimiento que ya no se pueden recomponer. Es melancolía intelectual pura.
Cortázar, que siempre fue un provocador, construyó en Rayuela una novela que puede leerse de varias maneras y que termina —o no termina— en un momento de pura suspensión. Horacio Oliveira está en una cornisa, indeciso entre saltar o quedarse. La pregunta es si va a caer o no, pero Cortázar nunca responde. No quiere responder. Se niega deliberadamente a cerrar esa puerta. El lector tiene que quedarse con esa incomodidad, con esa falta de resolución, porque eso es exactamente lo que la vida es: una serie interminable de decisiones que nunca terminamos de tomar. Oliveira no cae ni regresa. Simplemente queda suspendido en el aire, para siempre.
Camus, que era francés, pero escribía desde Argelia, ofrece algo más retorcido. Meursault, en su celda, esperando la ejecución, desea que el día de su muerte haya una multitud que lo reciba con gritos de odio. Es una conclusión rarísima y perfecta. El tipo que fue incapaz de fingir emociones durante todo el juicio, que mató a un árabe en la playa porque el sol le molestaba en los ojos, encuentra al final una forma de conexión humana: el odio colectivo. Para que todo esté consumado, para sentirse menos solo, necesita ese reconocimiento, aunque sea negativo. Es la aceptación del absurdo llevada hasta sus últimas consecuencias. La multitud que lo odia valida su existencia como extranjero radical.
Murakami hace algo parecido en Tokio blues. Watanabe, después de todo el dolor y la pérdida de Naoko, después de haber enterrado su primer amor, logra llamar a Midori desde una cabina telefónica. Debería ser un momento de esperanza, de nuevo comienzo. Pero lo que siente es desorientación total. No sabe dónde está, ni geográfica ni emocionalmente. El final no resuelve nada. Solo confirma que seguir viviendo después de la pérdida es un acto de fe ciega en medio de la confusión permanente. Watanabe eligió la vida sobre la muerte, pero la vida resulta ser un espacio vacío donde no sabes ubicarte.
Saramago, que nunca fue sutil con sus metáforas, termina Ensayo sobre la ceguera con una pregunta que suena a advertencia: “La ceguera no ha vuelto, ¿verdad?” La mujer del médico, la única que pudo ver durante toda la epidemia, mira por la ventana y por un momento duda. La sociedad recuperó la vista físicamente, sí, pero la ceguera moral —la verdadera enfermedad— puede regresar en cualquier instante. Es un final que no celebra nada. Solo vigila. La curación es precaria y la memoria de la degradación define todo el futuro.
Jorge Amado, que siempre fue más optimista que sus colegas del Boom, cierra Gabriela, clavo y canela con algo que se parece más a un triunfo. Nacib y Gabriela reestablecen su relación, pero bajo nuevos términos que privilegian la libertad y el deseo sobre la convención matrimonial. Ilhéus avanza hacia la modernidad con sus coroneles del cacao y sus banquetes políticos, pero la verdad fundamental de la vida bahiana sigue siendo la conexión elemental, terrenal y sensual que Gabriela representa. Es de los pocos finales de esta lista que suenan a victoria, aunque sea una victoria pequeña y doméstica.
Javier Marías, fiel a su estilo reflexivo, termina El hombre sentimental negándose a contar el desenlace crucial. El tenor-narrador relata una historia de amor y tragedia que involucra a Natalia Manur, su esposo y el obsequioso señor Dato, pero mantiene la ambigüedad moral hasta el final. No sabemos qué pasó exactamente. No podemos juzgar. El cierre desplaza el foco de la acción a la interpretación y al sentimiento. La verdad de los hechos importa menos que la verdad de la emoción observada. Es una reticencia narrativa que obliga al lector a completar los vacíos, a asumir la responsabilidad de la interpretación.
Lo que todos estos finales tienen en común es que no desperdician sus últimas palabras. Cada frase final está calculada para reformular todo lo que vino antes. El cierre no es un simple “y se acabó”, sino una especie de espejo retroactivo que te obliga a repensar la novela completa. Por eso duelen tanto. Por eso nos dejan flotando. Por eso nos dan rabia.
García Márquez destruye su mundo para que no haya vuelta atrás. Borges reconoce que ni siquiera los recuerdos son confiables. Camus encuentra dignidad en el odio. Cortázar se niega a cerrar la puerta. Rulfo convierte al tirano en piedras. Murakami admite que la vida es desorientación constante. Saramago nos recuerda que la barbarie siempre está al acecho.
Cada uno a su manera está diciendo algo sobre la imposibilidad de terminar limpiamente una historia. Porque las historias —las de verdad— nunca terminan del todo. Solo se suspenden. Dejan ecos. Y esos ecos son los que nos persiguen cuando cerramos el libro y nos quedamos mirando la pared, tratando de entender qué carajo acabamos de leer y por qué todavía nos duele.